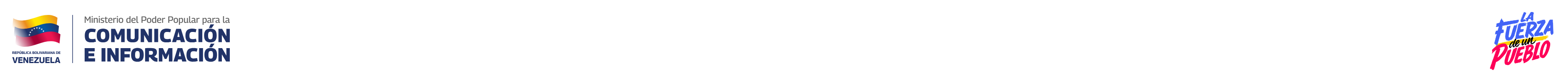Silencio informativo: El día en que Tom y Jerry trabajaron horas extras

En abril de 2002 los medios prefirieron callar antes que decirle al país lo que estaba pasando, es decir, que su golpe de Estado había sido un estrepitoso fracaso. Muchos periodistas experimentaron en esos días uno de los grandes desengaños de su vida. Durante 14 años las infamias ocurridas entonces han sido un tema sobre el que el gremio prefiere —también— guardar silencio
Desde que ocurrieron los hechos, muchos de quienes tuvimos el privilegio de vivirlos, “en las entrañas del monstruo”, estamos convencidos de que el golpe de Estado de 2002 fue, más que nada, una gran operación mediática. Los medios de comunicación tuvieron una vergonzosa participación antes, durante y después.
Antes del golpe, fueron el factor clave para envenenar a grandes masas en contra de un gobierno legítimo, en contra de una Constitución que apenas entraba en su tercer año de vigencia y, sobre todo, en contra de la porción mayoritaria del pueblo que respaldaba a ese gobierno y a esa Carta Magna.
Durante el golpe, la actuación de los medios privados fue igualmente perversa: en complicidad con los conjurados civiles y militares, perpetraron una de las más nefastas manipulaciones de nuestra historia.
Después del golpe, establecieron la censura y se disponían a encubrir la terrible ola represiva que ya se había desatado. Cuando el gobierno de facto comenzó a derrumbarse precozmente, realizaron la jugada más criticable que pueda hacerse en esta industria: como no les gustaba lo que estaba ocurriendo, cerraron sus propias puertas para no informar nada. El país, luego de una larga etapa de intoxicación comunicacional, quedó sumido en una ausencia absoluta de noticias, en un silencio informativo, en un blackout, como le dicen los aficionados a los anglicismos.
Trabajaba entonces en El Universal, así que puedo hablar como testigo. En torno al rol de los periodistas, pienso que una parte de ellos, pese a ser gente muy avispada, no habían comprendido a cabalidad hasta qué punto los propietarios de medios eran protagonistas en lo que se perfiló rápidamente como un golpe de Estado. De allí que se llevaron el 11, 12 y 13 de abril de 2002 uno de los grandes desengaños de su vida.
Esos comunicadores entraron al trepidante momento histórico convencidos de que estaban librando una batalla heroica por la libertad de expresión, en la que el adversario era un gobierno dictatorial. Salieron cacheteados por la cruda verdad: los genuinos enemigos de esa libertad eran sus jefes, los dueños de los poderosos medios de comunicación que habían participado abiertamente del derrocamiento y que, tan pronto tuvieron la sartén tomada por el mango, pisotearon todo cuanto habían proclamado en los meses precedentes en torno al derecho del pueblo a estar bien informado.
El 11, y los días previos, los periodistas y los dueños de medios vivieron una luna de miel. En las redacciones de los grandes medios reinaba un espíritu épico. Los dueños se mostraban espléndidos en la asignación de páginas, así como en el pago de horas extras, viáticos y refrigerios para los reporteros que cubrían las agotadoras jornadas de marchas y concentraciones. En esos días abundaron las ediciones extraordinarias de los periódicos, algo que generaba grandes emociones a los periodistas, pues los trasladaba a épocas románticas del diarismo, que muchos de ellos ni siquiera habían vivido de veras.
En El Universal el buen clima se mantuvo durante el día 12 por una sencilla razón: la mayoría de los periodistas era rabiosamente antichavista, así que poco les importaba (más bien, mucho les agradaba) que un reyezuelo como Pedro Carmona se hubiese juramentado a sí mismo y que en su primer decreto hubiese derogado la Constitución y guillotinado todos los poderes. Hasta aplausos y vítores hubo esa sombría tarde en la sala de redacción. Solo algunos colegas con conciencia política marcaron distancia de aquella euforia tan teñida de fascismo, tan divorciada de una verdadera defensa de la democracia. Uno de ellos se acercó a mi puesto con cara de angustia y me dijo: “¡Pana, esto es un golpe de Estado!”. A pesar de las circunstancias tan dramáticas, no pude resistir la tentación de burlarme un poco de su ingenuidad, y le respondí: “Y dime: ¿tú hasta ahora qué creías que era?”.
El sábado 13, en horas de la mañana, en las redacciones comenzó a tomar cuerpo la sospecha de que la tortilla se estaba volteando. Y con esas tempranas versiones (que si Baduel estaba preparando los tanques, que si los barrios empezaban a bajar) afloraron los primeros síntomas del fin de la luna de miel. Los jefes en todas las redacciones tenían instrucciones precisas de no difundir, bajo ningún respecto, ese tipo de informaciones. Los mismos jefes que en días previos habían sido fanáticos de los runrunes más desaforados, los mismos que habían publicado sin pudor hasta los chismes más balurdos, se mostraban ahora extremadamente cuidadosos, verdaderos ejemplos de la ética periodística. Algo raro estaba pasando.
Un momento definitorio fue la rueda de prensa del fiscal general Isaías Rodríguez, cortada abruptamente por las televisoras cuando el funcionario, en un alarde de astucia, denunció el golpe de Estado, tras haberles hecho creer a todos que iba a renunciar públicamente. En El Universal se oyó una exclamación general. Fue algo parecido al grito ahogado en los estadios de beisbol cuando la pelota parece que se va de jonrón, pero se va de foul.
Al ver el extraño clima, varios de los jefes salieron a preguntar qué había pasado. Cuando se enteraron, sus caras eran verdaderos poemas. Una de las jefas intentó darles ánimos a los otros, diciendo: “¡Tranquilos, a ese lo meten preso ahorita mismo!”. Me hizo gracia y me reí, y mi risa no le hizo gracia a ella. “¿De qué te ríes?”, me retó. Yo le respondí que lo dicho por Rodríguez era noticia, lo metieran preso o no, pero que si lo metían preso, lo sería más todavía. “¿No te parece?”, le dije.
A media tarde, la cosa se puso color de hormiga, en especial porque las televisoras empezaron a pasar interminables ristras de dibujos animados. Todo había cobrado un aire surrealista: los mismos televisores que hasta horas antes habían escupido sin cesar noticias y más noticias, entrevistas y más entrevistas, recuentos y más recuentos de los acontecimientos nacionales, ahora nos mostraban al pícaro ratón Jerry fastidiándole la vida al idiota gato Tom.
La expresión “no aclares que oscureces” vino como anillo al dedo en algún momento de aquel día, cuando el locutor Juan Eleazar Fígallo, con la voz más engolada que de costumbre, leyó una suerte de pronunciamiento de la directiva de Globovisión en el que pretendían explicar que no estaban ofreciendo información para no aumentar la confusión y la incertidumbre en un momento en el que se requería calma y serenidad. “Me extraña, chaleco, porque te conocí sin mangas”, dijo en la redacción de El Universal una periodista, pese a que había celebrado la caída de Chávez.
Cerca del atardecer voló otro rumor: los diarios no circularían el domingo. En El Universal, los jefes reunieron al personal y le dijeron que se suspendía la guardia sabatina, que todos se fueran derechito a sus casas. “Es por razones de seguridad”, argumentaron, señalando como factor de riesgo inminente la incesante corriente de pueblo que había estado pasando frente al diario, en la avenida Urdaneta, rumbo a Miraflores. La verdad es que no hubo ninguna agresión, salvo que se consideren como tal algunos gritos de “¡digan la verdad!”. Nadie lanzó piedras contra los ventanales, nadie pretendió quemar la sede, pero, como suele decirse, “el miedo es libre”.
Se nos ordenó salir por la puerta de atrás, la del callejón Manduca, la de los camiones que reparten el diario. Nunca olvidaré aquella escena porque tuvo algo de ratonesca, aunque el pequeño Jerry no nos acompañaba, pues él y Tom seguían haciendo hora extras en la TV. Recuerdo que una vecina nos gritó: “¡No se vayan, cobardes!” y golpeó su cacerola. La misma cacerola que había hecho tronar en días previos pidiendo la cabeza de Chávez.
El cierre de Venezolana de Televisión y de Radio Nacional de Venezuela, los ataques contra Radio Perola y otras emisoras comunitarias, más el blackout que se aplicaron a sí mismos los medios privados, fueron una clara demostración de los verdaderos propósitos de los dueños de medios, de su real concepto de la libertad de expresión. En cuanto a los periodistas, bastará con decir que el silencio informativo de abril de 2002 es un tema tabú acerca del cual el gremio prefiere —valga la redundancia— guardar total silencio.

POR CLODOVALDO HERNÁNDEZ • CLODOHER@YAHOO.COM / ILUSTRACIÓN ALFREDO RAJOY