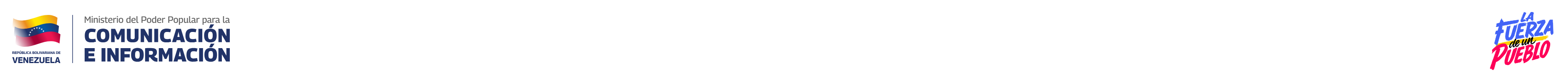El orgullo de Antímano

historia del mecánico y taxista que se convierte en uno de los soles más potentes de la galaxia salsa ha servido de inspiración a muchos. Su carrera comenzó relativamente tarde, pero el éxito fue meteórico. ha sobrevivido a los aspectos perversos de la fama, a las canalladas mayameras y a la trituradora polarización nacional. Para su parroquia, antímano, es un orgullo que de allí haya salido “el sonero del mundo”
Los muchachos de la calle Cruz Verde en los años 70 dejábamos por un momento las peloticas de goma, los papagayos o las conversaciones sobre barajitas de beisbol para ver pasar el carro de Oscar D’León. “Ahí va, ahí va”, decíamos cuando aquel soberbio vehículo (si no recuerdo mal, un Lincoln Continental quinta rueda) surcaba por la estrecha vía, rumbo al barrio El Cementerio, hogar originario de Oscar Emilio León Simoza. La historia es bastante conocida: un topógrafo que no encontró empleo como tal y tuvo que trabajar como mecánico y manejar un taxi para subsistir, hasta que lo tocó la diosa fortuna y lo ayudó a convertirse en uno de los soles más brillantes en la galaxia de la música caribeña.
Bueno, pongamos las cosas en orden cronológico: la diosa fortuna lo tocó el 11 de julio de 1943, pues lo que en realidad lo catapultó desde el asiento del taxi hasta los escenarios más deslumbrantes de la salsa brava fue el fabuloso talento musical que trajo de nacimiento. D’León nunca estudió música, no sabe leerla, pero, ¡caramba!, mire usted que es capaz de hacer llorar un bajo y, por si eso fuera poco, implantó la modalidad de tocarlo bailando. Otro aspecto impactante es que su carrera comenzó tarde, en comparación con otros grandes de la música.
Todavía a comienzos de los años 70, cuando ya contaba más de 25 años, no pasaba de tocar en grupos que mataban tigres en locales nocturnos. En esos sitios, Oscar hacía los coros, pero una noche consiguió la oportunidad de cantar un numerito con la orquesta Los Satélites en la cervecería La Distinción, que por entonces era uno de los templos de la salsa en Caracas. Como si se tratara del guión de una película, mientras interpretaba su pieza de debut, hubo un disparo en el establecimiento. Un cliente tuvo una disputa con uno de los músicos y el asunto terminó en atajaperro.
Consecuencia: el dueño del local canceló las presentaciones del grupo y Oscar se ofreció a ocupar el lugar con su propia orquesta. El pequeño detalle era que tal orquesta aún no había nacido. Con la audacia propia de quien está cansado de andar pelando, Oscar se dedicó a armarla y para ello reunió a personajes como Elio Pacheco, César Monge (Albóndiga), José Rojas (Rojitas), José Rodríguez (Joseíto) y Enrique Iriarte (Culebra). Ese vente-tú, que al principio no tenía ni siquiera nombre, terminó perfilándose como un verdadero trabuco: la Dimensión Latina.
El éxito fue meteórico y, como sucede muchas veces, trajo discordia. A la vuelta de unos años, Oscar D’León se había separado de sus compañeros de travesía. Comenzó un tiempo en el que se convirtió en una leyenda, aunque con algunos problemas típicos de la farándula, incluyendo un enojoso asunto que lo llevó a la cárcel, acusado de tener relaciones con una menor de edad.
Así surgió otro aspecto notable de este gigantesco músico: tuvo la capacidad para reconstruir su imagen pública. Dejó de ser “El Diablo de la Salsa”, ya no usó más las camisas de rumbero abiertas hasta la mitad del pecho, dejó de usar enormes cadenas de oro, se mandó a cortar el cabello y el bigotón. Y se portó bien, muy bien, hasta el punto de que hoy es uno de las figuras más respetadas del ambiente artístico.
Esa misma capacidad de supervivencia le permitió enfrentar los boicots impulsados por la canalla mayamera, que quiso condenarlo por ser un ídolo en Cuba (donde lo comparan con el mismísimo Benny Moré). Y también ha salido ileso de la trituradora polarización en su propia patria, una verdadera hazaña, por cierto. “Es un sonero fuera de serie, un músico incansable y un amigo leal.
Está donde está por su disciplina y gracias a su mánager, Oswaldo Ponte”, dice el periodista salsólogo Ángel Méndez, quien le puso, hace 35 años, uno de sus apelativos: “El Faraón de la Salsa”. También lo han llamado “El Bajo Danzante”, “El Diablo de la Salsa” y “El Sonero del Mundo”. Para mí, como para todos aquellos que salían a verlo pasar en su carrote, fue, es y seguirá siendo “El Orgullo de Antímano”. Ni más ni menos.