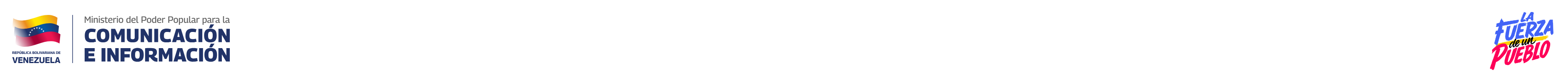Una ola de Cuba en el jardín de Emily Dickinson (+ Fotos)

He visitado este lugar cientos de veces. Sin haber estado nunca, ya he caminado la calle. Main Street comienza en el espacio rectangular conocido como The Commons, donde se organiza cada semana un mercado de granjeros venidos de los pueblos de la comarca, y termina en la casa de Emily Dickinson (1830-1886), ahora convertida en Museo. En los 600 metros de distancia entre ambos puntos, me parece haber visto antes las cresterías de piedra de la Iglesia Unitaria Universalista, que frecuentaban en su tiempo escritores como Emerson o Thoureau, y a cuya tradición se unió ella; el camino donde resuenan cantos de coro y está adornado de tejados triangulares, chimeneas, vidrios de colores y cornisas de un rosa desvaído a la luz de la tarde.
Amherst era una ciudad tranquila y levítica de Massachusetts. Creo haberla observado, como tantos viajeros previos, asomada a la ventana de Emily en el piso alto de la casa, desde donde se ve todo el jardín y más allá los prados cercanos, la línea del ferrocarril y un bosque. De esa geografía limitada y de un entorno no mayor de una docena de personas -algunas de ellas frecuentadas tan sólo por correspondencia- esta mujer extrajo los materiales para su poesía, de una originalidad que no se agota por mucho que se haya explorado y hayan corrido océanos de tinta.
La descubrí de adolescente en la traducción que hizo Silvina Ocampo, en un libro cuya portada tiene la silueta de Emily a los 14 años y el prólogo de Jorge Luis Borges. “No hay, que yo sepa”, dijo Borges de Dickinson, “una vida más apasionada y más solitaria que la de esta mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo y temerlo. En su recluida aldea de Amherst buscó la reclusión de su casa y, en su casa, la reclusión del color blanco y la de no dejarse ver por los pocos amigos que recibía”.
La casa es el marco conocido de Emily, el más referido por sus muchísimos adoradores y biógrafos. Borges reconocía en este espacio los rasgos más íntimos de esta escritora que publicó solo cinco poemas en vida –tres de ellos sin su consentimiento- y otros 1770 vieron la luz póstumamente bajo el auspicio de su hermana Lavinia, que descubrió, asombrada, los cuadernillos cosidos por la propia Emily con puntadas de hilo blanco, junto a los borradores de los versos trazados en pedacitos de papel, sobres de cartas destripados y envolturas de chocolate.
Si Lavinia no hubiera adorado a su hermana, esos escritos jamás se habrían publicado y si, además, nadie se hubiera reconocido en ellos, Emily Dickinson formaría parte de la multitud de inexistentes, lugar donde, paradójicamente, ella era libre y podía hacer su obra sin la molestia del ruido de sus contemporáneos y sin la severidad del entorno victoriano. Lo dijo claramente en uno de sus poemas más conocidos: “Yo soy nadie. ¿Quién eres tú?”, que en la traducción de Silvina Ocampo sigue: “¡Qué horrible – ser – alguien! / Qué impudicia –como una rana – / Decir vuestro nombre –todo el santo día – / a un admirativo pantano”.
Ya sabía de su “blanca soledad”, porque todas las reseñas sobre esta mujer hablan de los últimos 15 años de su vida, cuando apenas salió de su cuarto y no usó otro tipo de prenda que camisones blancos de piqué y un chal sobre sus hombros –contra la costumbre de la época, en la que se llevaban vestidos de colores austeros, rígidos corsés, tupidos velos. En esa etapa de autorreclusión, recibía a sus pocas visitas con dos lirios, enviaba flores, semillas y pastelitos a las vecinas, y escuchaba durante horas y en silencio la música de un arpa eólica o del viento, que su primo John Graves construyó para ella y que aún sigue junto a la ventana de la única casa de ladrillos que tenía Main Street en el siglo XIX, para que la brisa juegue entre las cuerdas y los pasadizos del interior de la cajita de madera.
Lavinia contó que disfrutaban de los acordes del piano ubicado en el salón principal de la planta baja y que Emily lo oía desde “el retiro polar” de su cuarto en el primer piso, con la puerta ligeramente entornada. También decía que su hermana, durante el verano, revoloteaba en la oscura densidad de la noche, pero sin aventurarse más allá del jardín, donde estaban las plantas y los animales que se filtran en sus poemas, y el terror y la fascinación de la muerte, el fuego críptico de unas pasiones que no llegan a convertirse en actos, ni siquiera en palabras en voz alta.
En el entorno de ese jardín giran todas sus biografías. No hay una que no haya pasado por ahí para advertirnos que Emily nunca se casó y que sus amores son tan insondables como ella misma, que se describió una vez de una manera bastante singular: “Soy pequeña como un reyezuelo (un wren, pájaro diminuto), de cabello rebelde, como el caparazón de las castañas, de ojos cuyo color recuerda el jerez que queda en la copa del invitado”. Su contacto con el mundo exterior, más allá de las escasas lejanías de su jardín, era el correo. Escribía cartas en las que muchas veces incluía flores prensadas cuidadosamente que ella misma cultivaba, y poemas breves, adornados con largos guiones. En las cartas, como en los versos, el microcosmos de lo más cercano adquiere la amplitud misteriosa del universo:
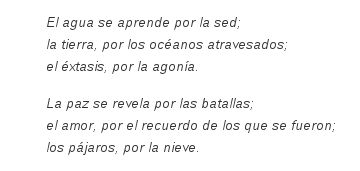
Pese a todos esos viajes a través de los libros, la sensación que tengo ahora que camino Amherst y me paro frente a The Homestead –la casa done Emily nació y murió-, es de extrañeza. Creo que si la Dickinson pasara a mi lado, no la reconocería. Sería una soltera que envejece en un pueblecito del interior rodeada de sus flores y de su perro, porque una mujer que es la Santa Teresa o la Sor Juana Inés de las letras inglesas, y el contrapunto perfecto de su contemporáneo Walt Whitman, no cabe en este lugar.
No es ella, simplemente, porque sentada en un banco de piedra del jardín me doy cuenta ahora de que he visto su rastro en muchas partes, incluida la Isla de Cuba. La más importante poeta cubana viva, Fina García Marruz, tiene fuerte aliento dickinsoniano. En su poemario Ánima viva, por ejemplo, hay versos que podrían haberse escritos en Amherst hace 150 años, o ayer, o dentro de dos siglos:
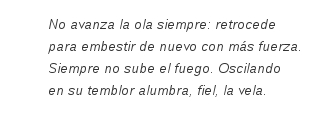
Definitivamente no vine hasta aquí para ver el fantasma de una mujer que no es, ni puede ser, biografía de nadie, sino, en todo caso, la biógrafa de los sentimientos de muchos. Y para que así conste, al amparo de un montecito de violetas africanas y de un par de abejas desentendidas de los asuntos terrenales, murmuro frente a la casa de Emily Dickinson los primeros versos del soneto de Fina, los únicos que a esta hora me vienen a la cabeza: “No avanza la ola siempre: retrocede…’”

Daguerrotipo de Emily Dickinson que se conserva en el Museo de Amherst.

La Iglesia Unitaria Universalista, a pocos paso de la casa de Emily Dickinson en Amherst, que frecuentaban en su tiempo escritores como Emerson o Thoureau, y a cuya tradición se unió la poeta. Esta semana, de la entrada cuelga una tela que anuncia: “Trabajamos para desmantelar el racismo”.

Otra vista de la casa-museo de Emily Dickinson al caer la tarde.

Tarja que reproduce un poema de Emily Dickinson de 1861: ”I HELD a jewel in my fingers/ And went to sleep./ The day was warm, and winds were prosy;/ I said: “’Twill keep.”

El jardín de Emily Dickinson.

El lirio tigre, de color naranja, la flor preferida de la poeta estadounidense.

Como testigo, un montecito de violetas africanas, dos abejas y un banco de piedra en el jardín de Emily Dickinson, en Amherst.