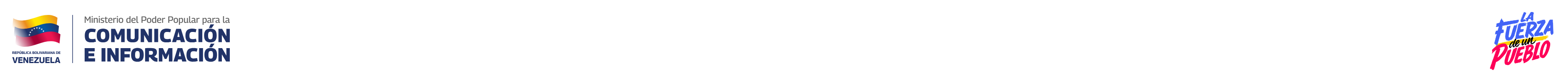Los ángeles cayeron una noche tormentosa

La madrugada del 3 de septiembre de 1976 el padre Francisco Dolores, párroco de Angra do Heroismo, no podía dormir. Afuera de su cuarto parecía desarrollarse el fin del mundo. Dos tempestades con fatídicos nombres de mujer, Emmy y Frances, se abatían casi simultáneamente sobre las Azores. El sacerdote se incorporó de su cama y se asomó por la ventana. Vientos de 120 kilómetros por hora barrían Terceira, una de las nueve islas Azores, enclavadas en pleno Océano Atlántico, a 1.333 kilómetros de Lisboa.
La visibilidad era casi nula. No se distinguían las luces de las casas. Ni siquiera el balizaje del aeropuerto de Lages, más cercano que el pueblo. Violentas ráfagas de aire y agua se estrellaban contra las ventanas. El cura se aseguró de que estuvieran bien cerradas, y rezó por que las ovejas de su rebaño se hallaran a buen resguardo. Sin embargo supo, antes de correr de nuevo los visillos, que no podría seguir durmiendo. Se acordó entonces de la palabra “Ceraunomancia”, la adivinación por medio de las tempestades.
“Insólito arte”, pensó, pues cómo se pueden tomar por base de una predicción situaciones climáticas tan femeninamente volubles como las tormentas. Por ejemplo éstas, que ahora asolaban Terceira, se habían originado, como todas, en el Caribe, pero, a diferencia de la mayoría, no se habían desplazado al noroeste para ir a morir en La Florida, sino en dirección noreste, hasta casi arribar a los contrafuertes del continente europeo.
De todas maneras, en las Azores estaban acostumbrados a las tormentas desde que los primeros portugueses las poblaron en el siglo XV. Huracanes, tornados, tifones, ciclones, maremotos, cataclismos. Sólo las enormes piedras volcánicas sembradas en los alrededores habían sobrevivido a las perturbaciones del tiempo y de los siglos, convirtiéndose en testigos mudos de la intemperie. Pero los aparentes caprichos de la naturaleza obedecían a ocultos designios de Dios contra los que no era oportuno ni prudente rebelarse.
El padre Dolores suspiró resignado, encendió la lámpara sobre una mesa de noche y retomó la lectura de La Divina Comedia en donde la había dejado hacía pocas horas. Era en realidad una relectura, pues años antes ya había sentido escalofríos al bajar los nueve círculos del infierno de la mano de Virgilio. Todavía temblaba al leer la inscripción en la puerta del Averno: “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate: Dejad toda esperanza, vosotros los que entráis…”.
Un viaje sospechoso
Las últimas reuniones del Orfeón Universitario en casa de su director, Vinicio Adames, en Las Palmas, habían sido especialmente bulliciosas. Los casi sesenta miembros del grupo, fundado en 1944 por el maestro Antonio Estévez, estaban entusiasmados con la invitación que les habían formulado para presentarse en el Festival Internacional del Canto Coral a celebrarse a comienzos de septiembre en Barcelona, España. Ya habían terminado las clases y estaban empeñados a toda costa en viajar a la Península y presentarse.
Muchos de ellos eran muchachos de apenas 19 ó 20 años, procedentes del interior, que nunca habían salido del país y veían ahora la oportunidad de conocer otros aires. Su entusiasmo era contagioso. No aceptaban un No frente a sus ansias de vivir, de cantar, de trascender.
Vinicio Adames, apasionado, se dejaba llevar por este entusiasmo, aunque era algo escéptico. La Universidad Central de Venezuela, cuya partida para Cultura era de apenas 0,25% de su presupuesto total, no contaba con recursos para enviar a los muchachos a España. El costo del pasaje por Viasa era de 300 mil bolívares, una fortuna en aquel tiempo. Pero quedaba una posibilidad: el apoyo de la Fuerza Aérea Venezolana, que en otras ocasiones había colaborado con el Orfeón y otros grupos artísticos criollos. Vinicio, abrumado por el empuje de los muchachos, dejó que se organizaran en comisión. Estaban en plena temporada vacacional y no quería desaprovecharla, así que se fue con su esposa Romelia también orfeonista e internacionalista como él y sus tres hijos José Vinicio, de 15 años; Juan Manuel, de 12, y Andreína, de 10, a pasar unos días en Miami.
Mientras tanto, en Caracas, la Federación de Centros Universitarios, dirigida por Pastor Heydra, había solicitado una reunión con el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. La agenda empezaba con el tema de la muerte del dirigente de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez, y concluía con el viaje del Orfeón Universitario. Pérez ofreció un avión de la FAV, un Hércules C 130. En los días siguientes se concretó el ofrecimiento por las gestiones de los orfeonistas. Sólo faltaba un detalle: el piloto. Entonces contactaron al teniente coronel Manuel Aureliano Vásquez Ocanto, que se encontraba de vacaciones en Maracay, y éste accedió a cumplir la misión con la única condición, aceptada, de poder llevar a su esposa. Vásquez no sólo era un veterano piloto, sino que además conocía perfectamente la ruta pues la había transitado en anteriores ocasiones para transportar grupos folklóricos nacionales. Hasta había hecho amigos en las Azores.
En pocos días se organizaron dos tripulaciones completas para manejar el enorme aparato. Los orfeonistas llamaron a Miami a Vinicio y le contaron las buenas nuevas. El director coral decidió regresar a Caracas para viajar con los muchachos. Así lo hizo y su hijo mayor, José Vinicio, decidió venirse con él para estar juntos, pues cumplía 16 años el 1º de septiembre. Al llegar a Caracas, encontraron los preparativos avanzados y el entusiasmo a tope. A Vinicio Adames le ofrecieron un pasaje comercial pero él lo rechazó diciendo: “Yo me voy con mis muchachos”. Raúl Delgado Estévez, orfeonista y sobrino del fundador, viajó primero a España para hacer los preparativos de la llegada y alojamiento del grupo.
En esos días, el cartero que llevaba la correspondencia a casa de los Adames, encontró a su amigo Vinicio y le preguntó jovial: “Entonces, maestro. ¿Es verdad que se va de viaje?”. “No viajo, me llevan”, respondió Adames. Diversos testigos coinciden en señalar que el músico hablaba con reticencia del tema. Trataba de no enfriar la vitalidad de los orfeonistas, pero al parecer no se sentía a gusto. Su malestar se hizo más evidente en Maiquetía al comprobar que el Hércules C130 no disponía de asientos (este tipo de aviones está diseñado para transporte de tropas y equipos) y una de las 33 muchachas, Mercedes Ferrer, se hallaba embarazada de su esposo, el también orfeonista Juan Ramírez. Sin embargo, los jóvenes no se amilanaron por eso y buscaron acomodo de la mejor manera posible. El apoyo de la FAV era inapreciable y ellos no pondrían reparos por nimiedades. Siete de los orfeonistas decidieron no ir por motivos personales o de estudios. Los antropólogos Carlos Ríos y María Eugenia Suels, por ejemplo, porque estaban inmersos en un trabajo de campo.
Mientras tanto, Romelia había decidido regresar a Caracas con sus dos hijos pequeños para, al menos, despedirse de Vinicio antes de que se fuera. Logró cupo en un vuelo de Panam, pero el viaje fue en vano: al llegar a Maiquetía descubrió que ya habían despegado. Sus aviones se habían cruzado en la noche de los cielos.
El noveno círculo
El padre Dolores interrumpió la lectura. Un ensordecedor estruendo, como el ruido del fin del mundo, le llegó desde el exterior. Por un momento dudó si sería el efecto de la descripción del Dante de los suplicios infernales o algo que, efectivamente, estaba ocurriendo afuera. Se asomó de nuevo por la ventana, pero no pudo ver nada. Entonces decidió salir. Se vistió apresuradamente, se echó encima la chamarra contra el mal tiempo, tomó una linterna y buscó las llaves del Volkswagen. Le parecía que el ruido provenía del cercano aeródromo de la OTAN, en Lages, que operaba desde 1945 en virtud de un tratado entre Estados Unidos y Portugal. Hacia allá se dirigió. La carretera bordeaba la pista. El padre Francisco manejaba lentamente, pegando la cara al parabrisas, tratando de ver más allá del haz de luz de los faros, del limpiaparabrisas, de la cortina de lluvia y viento. Finalmente, como a un kilómetro de la pista, vio algo más allá de un sembradío de maíz: era grande, más que una piedra (él las conocía todas), y parecía el lomo de un dinosaurio.
Detuvo el carro a un lado de la vía y se bajó, linterna en mano. Protegiéndose de la intemperie, se dirigió hacia el bulto oscuro. Cuando estuvo cerca se dio cuenta de lo que era: la cola de un avión. Temblando de miedo y de frío se aproximó más aún. Proyectó la luz de la linterna hacia adentro.
Lo que vio lo llenó de espanto: un hombre de ojos claros y una mujer rubia yacían allí, muertos. Algo brillaba en las manos del hombre. Francisco se fijó mejor: era un diapasón.
El horror apenas había comenzado. Francisco vagó en círculos concéntricos. El suelo estaba tapizado de papeles mojados. Tomó uno. Era una partitura cuya letra empezaba con estas palabras: “Gloria al Bravo Pueblo…”.
Siguió caminando, aterrado ante el espectáculo que, como continuación de la lectura dantesca, se ofrecía ante sus ojos, entre maletas, pedazos de cuerpos humanos, amasijos de metal retorcido, manos sin dueño… Contó nueve pedazos de fuselaje, nueve círculos infernales. Aquella noche su fe flaqueó cuando cayó de rodillas clamando al cielo: “Por qué Dios mío, por qué…”.
Ya amanecía, y la tormenta amainaba, cuando le recomendaron que se fuera a descansar. Habían llegado decenas, centenares de personas, que trataban de recomponer aquel rompecabezas mortal: marines de la base, campesinos, pastores, marineros, mujeres mudas y recias con la cabeza cubierta por pañoletas negras, se habían sumado a las tareas de rescate sobreponiéndose al asombro, al temor, a la impotencia.
Antes de retirarse, el padre Francisco Dolores pidió que los restos los trasladaran a la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, construida en 1521, donde él oficiaría una misa por el descanso eterno de sus almas. Como no había urnas suficientes, guardaron los restos en bolsas plásticas. Para que cupieran en la capilla, hubo que sacar todos los muebles. Eran, en total, 68 cuerpos. Nadie se había salvado.
Ezequiel Díaz Silva, el periodista que El Nacional enviara apenas 24 horas después, refirió: “Es sorprendente la bondad de los pobladores de esta isla. La tragedia no es sólo venezolana, ellos la han asimilado y las calles se notan tristes. Aquí hay una calidad humana que se hace contagiosa”.
El último vuelo
El Hércules C130 despegó de Maiquetía, hizo un toque técnico en Palo Negro, Maracay, y siguió rumbo a Las Bermudas. En estas islas, situadas al noreste de las Antillas, aterrizó para repostar gasolina. El avión, de casi 50 metros de largo, necesitaba 36.936 litros de combustible para llenar sus tres tanques (uno principal y dos auxiliares situados debajo de los extremos de los planos), y alimentar sus cuatro potentes motores de turbo propulsión de 4.050 caballos de fuerza cada uno, que le permitían alcanzar una velocidad de crucero de 524 kilómetros por hora.
Mientras cargaban la nafta, los orfeonistas aprovecharon para estirar las piernas en el aeropuerto, y algunos de ellos, para escribir tarjetas a sus familiares. Berta Guerra le escribió a su madre: “estamos acostados en la grama y Vinicio discute con el capitán si seguimos o no”. Las postales, con vistas turísticas, llegaron después del entierro de sus autores.
Finalmente, el viaje continuó. No había combustible suficiente para llegar al continente europeo, pero estaba previsto hacer otro toque técnico en Lages para repostar de nuevo. A miles de pies sobre el Océano Atlántico, el “Hércules” y “El Coloso” se cruzaron. El Boeing 747 de Viasa venía de Madrid. El piloto advirtió a Vásquez que el radar de Lages no estaba funcionando o lo hacía de manera irregular. Y que, además, Emmy avanzaba. Vásquez respondió, con orgullo de piloto y de venezolano:
–Llevo aquí al Orfeón Universitario. Haremos todo lo posible por proseguir el viaje. Además, estoy sin combustible.
El Hércules se adentraba en el vórtice de la tormenta. El aparato sufría los embates de los vientos huracanados. Dicen algunos que en la caja negra del aparato quedó registrada no sólo la conversación entre los dos pilotos, sino las voces de los orfeonistas cantando el Himno Nacional, y la de Vinicio Adames tratando de transmitir calma a sus muchachos.
Se acercaban a Terceira. Vásquez intentó establecer comunicación con la Torre de Control. Por alguna extraña razón el encargado no estaba. En su lugar hablaba un soldado portugués que no sabía inglés. No se entendían. El Hércules sobrevolaba la isla. Vásquez intentó dos veces el aterrizaje, poniendo en juego toda su pericia de piloto. Pero no pudo hacerlo. Intentó una vez más. “A la tercera va la vencida”, tal vez pensó. Pero acaso un error de cálculo sumado a la nula visibilidad, al mal tiempo y, sin duda, a problemas técnicos de la Torre de Control, o todos estos factores juntos, determinaron que el avión se estrellara a escasos doscientos metros de la pista, partiéndose en pedazos a causa del impacto con las rocas volcánicas.
Expedientes secretos
Años después de la tragedia del Orfeón Universitario, aún no se conocen las verdaderas causas, a pesar de que hubo una comisión que se trasladó al lugar del accidente para las averiguaciones pertinentes.
“La FAV hizo un increíble esfuerzo por clarificar el accidente, pero finalmente el gobierno prefirió la confidencialidad. Si hubo informe, no se divulgó”, explica Romelia de Adames.
Pero no sólo esto: a los familiares y amigos de los fallecidos ni siquiera se les brindó el consuelo de una explicación oficial. A pesar del tiempo, la herida no cicatriza. Muchas preguntas impiden el olvido y perturban aún el sueño de familiares y amigos: ¿Por qué, en plena bonanza petrolera de la “Venezuela Saudita” no se le facilitaron pasajes al Orfeón para volar en una línea aérea que además era del Estado? ¿Por qué no se devolvieron cuando aún estaban a tiempo? ¿Por qué el militar estadounidense encargado de la Torre de Control de Lages no estaba en su puesto sino jugando billar? ¿Por qué transfirieron a Alaska a los marines que estaban esa noche en Lages? ¿Por qué no funcionó el radar? ¿Por qué los orfeonistas insistieron tanto en viajar? ¿Por qué, por qué, por qué? Estas preguntas quedarán sin respuesta. Y la ceraunomancia no sirvió para impedir la tragedia.
Sin embargo, no todo es dolor. Hoy tenemos un nuevo Orfeón Universitario, dirigido por Raúl Delgado Estévez, que fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación en 1983, y que ya se ha presentado dos veces en Terceira. La tragedia motivó el interés por Venezuela de los habitantes de Angra do Heroismo, ciudad que fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco, hasta el punto de que se está gestionando la creación de un Centro de Información sobre nuestro país en la muy culta y noble ciudad.
El padre Francisco Dolores estuvo en Caracas y devolvió al Orfeón Universitario el diapasón de Vinicio Adames, después de guardarlo durante veinte años. En el lugar del accidente, los pobladores erigieron un santuario con las mismas piedras volcánicas. Y en él nunca faltan flores frescas.
https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/