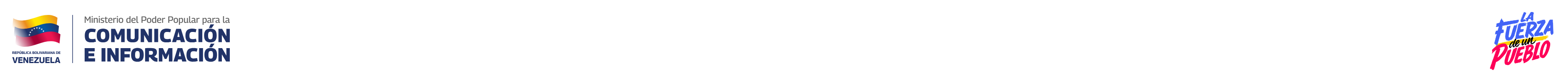La guerra del fútbol

Luis… había leído un informe del partido de fútbol entre los equipos de Honduras y El Salvador. Los dos países jugaban para ganar el derecho a participar en la copa del mundo de 1970 en México. El primer partido fue llevado a cabo el Domingo 8 de Junio de 1969, en la capital hondureña, Tegucigalpa. Nadie en el mundo prestó atención.
El equipo de El Salvador llegó a Tegucigalpa el sábado y pasó una noche sin dormir en su hotel. El equipo no pudo dormir porque era blanco de la guerra psicológica emprendida por los hinchas hondureños. Una multitud cercó el hotel. La muchedumbre lanzó piedras en las ventanas y hacía ruido golpeando latas y barriles vacíos con palillos. Lanzaron petardos unos después de otros. Alinearon vehículos y tocaron sus bocinas parqueados delante del hotel. Los hinchas silbaron, gritaron y cantaron canciones hostiles. Esto duró toda la noche. La idea era que un equipo soñoliento, nervioso y agotado estaría limitado para perder. En América Latina éstas son prácticas comunes.
Honduras derrotó el día siguiente por uno a cero al soñoliento equipo de El Salvador.
Amelia Bolaños de dieciocho años de edad estaba sentada delante del televisor en El Salvador cuando el delantero hondureño Roberto Cardona anotó el gol en el minuto final. Ella se levantó y corrió al escritorio donde estaba la pistola de su padre y se disparó en el corazón. `La joven no pudo soportar ver a su patria perder,’ escribió un periódico de El Salvador el día siguiente. Toda la capital participó en el entierro televisado de Amelia Bolaños. Una guardia de honor del ejército marchó con una bandera al frente del entierro. El presidente de la república y sus ministros caminaron detrás del ataúd cubierto con una bandera. Detrás del gobierno venía la oncena del equipo salvadoreño que había sido abucheado, burlado y escupido en el aeropuerto de Tegucigalpa, y que había vuelto a El Salvador en un vuelo especial de esa mañana.
Pero el partido de vuelta de la serie tendría lugar en San Salvador una semana después, en el estadio con el bonito nombre de Flor Blanca. Esta vez el equipo hondureño pasó una noche sin dormir. La muchedumbre rompió todas las ventanas del hotel y lanzó adentro huevos podridos, ratas muertas y trapos que apestaban. Los jugadores fueron llevados al estadio en vehículos blindados de la primera división mecanizada –que los protegió de la venganza y de morir en manos de la multitud que alineó la ruta–, llevando las fotos de la heroína nacional Amelia Bolaños.
El ejército rodeó el estadio. En la cancha se apostó un cordón de soldados de un regimiento de la Guardia Nacional, armado con sub ametralladoras. Al ejecutarse el himno nacional de Honduras la muchedumbre rugió y silbó. Después, en vez de la bandera hondureña –que había sido quemada delante de los espectadores, enloquecidos de alegría– los anfitriones colocaron un trapo sucio, hecho andrajos encima del asta de la bandera. Bajo tales condiciones los jugadores de Tegucigalpa, no tenían, por razones comprensibles, sus mentes en el juego.Tenían sus mentes en salir vivos. Fuimos`terriblemente afortunados al perder,’ dijo con alivio el entrenador visitante Mario Griffin.
El Salvador ganó tres a cero.
Los mismos vehículos blindados llevaron al equipo hondureño directo desde el estadio al aeropuerto. Un destino peor aguardaba a los hinchas visitantes. Pateados y golpeados, huyeron hacia la frontera. Dos de ellos murieron. Más llegaron al hospital. Ciento cincuenta carros hondureños fueron quemados. La frontera entre los dos países fue cerrada algunas horas más adelante.
Luis leyó sobre todo esto en el periódico y dijo que iba a haber una guerra. Él había sido reportero durante mucho tiempo y sabía su oficio.
En América Latina, dijo, la frontera entre el fútbol y la política es vaga. Hay una lista larga de gobiernos que han caído o fueron derrocados después de la derrota del equipo nacional. Los jugadores del equipo perdedor son tratados como traidores en la prensa. Cuando Brasil ganó la copa del mundo en México un colega mio del Brasil se puso triste: ‘el régimen militar’, dijo, ‘ puede estar seguro al menos con otros cinco años de tranquilidad.’ En la ruta al título, Brasil ganó a Inglaterra. En un artículo con el titulo ‘Jesucristo defiende a Brasil’, el diario de Rio de Janeiro Jornal dos Sportes explicó así la victoria: ” siempre que la bola llegó a nuestra meta y un gol parecía inevitable, Jesucristo sacó su pie de las nubes y despejó la bola.” Dibujos acompañaron el artículo, ilustrando la intervención supernatural.
Cualquiera puede perder su vida en el estadio. En el partido en que México perdió con Perú, 2-1, un mexicano enojado gritó “¡Viva México!”y fue muerto, masacrado por la muchedumbre. Pero las emociones exaltadas encuentran a veces otras salidas. Después que México ganó a Bélgica 1-0, Augusto Mariaga, el guardia de una prisión de máxima seguridad en Chilpancingo (estado de Guerrero, México), llegó a delirar con alegría y corrió alrededor disparando una pistola al aire y gritando, `¡Viva México!’ abrió todas las celdas, liberando a 142 criminales peligrosos. Una corte lo absolvió, y según el veredicto, ` actuaba en exaltación patriótica.’
“¿Piensas que vale la pena ir a Honduras?” Pregunté a Luis, que entonces editaba la seria e influyente revista semanal Siempre .”Creo que vale la pena”, respondió, “algo va a suceder.”
La mañana siguiente ya estaba en Tegucigalpa.
Al anochecer un avión voló sobre Tegucigalpa y arrojó una bomba. Todos la oyeron. Las montañas cercanas repitieron el eco del violento estallido de modo que algunos dijeron más adelante que una serie entera de bombas habían caído. El pánico barrió la ciudad. La gente huyó a sus casas; los comerciantes cerraron sus tiendas. Los carros fueron abandonados en el centro de la calle. Una mujer corrió a lo largo del pavimento, gritando, `¡Mi niño! ¡Mi niño!’ Luego hubo silencio y todo quedó quieto. Era como si la ciudad hubiera muerto. Las luces se apagaron y Tegucigalpa se hundió en la oscuridad.
Corrí al hotel, entré a mi cuarto, puse papel en la máquina de escribir e intenté escribir un despacho a Varsovia. Intentaba moverme rápidamente porque sabía que en ese momento era el único corresponsal extranjero allí y que podría ser el primero en informar al mundo sobre el inicio de la guerra en América Central. Pero estaba oscuro en el cuarto y no podía ver nada. Encontré camino abajo a la recepción, donde me prestaron una candela. Regresé arriba, encendí la candela y encendí mi radio transistor. El locutor leía un comunicado oficial del gobierno hondureño sobre el comienzo de hostilidades con El Salvador. Entonces vinieron las noticias de que el ejército de El Salvador atacaba Honduras a todo lo largo de la línea fronteriza.
Comencé a escribir:
TEGUCIGALPA (HONDURAS) PAP 14 DE JULIO VÍA LA RADIO TROPICAL RCA HOY A LAS 6 DE LA TARDE COMENZÓ LA GUERRA ENTRE EL SALVADOR Y HONDURAS LA FUERZA AÉREA DE EL SALVADOR BOMBARDEÓ CUATRO CIUDADES HONDUREÑAS STOP AL MISMO TIEMPO EL EJÉRCITO SALVADOREÑO CRUZÓ LA FRONTERA HONDUREÑA TRATANDO DE PENETRAR EN EL PAÍS STOP EN RESPUESTA A LA AGRESIÓN LA FUERZA AÉREA DE HONDURAS HA BOMBARDEADO IMPORTANTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDUSTRIALES Y FUERZAS TERRESTRES INICIARON UNA ACCIÓN DEFENSIVA.
En este momento alguien en la calle comenzó a gritar”¡Apaga la luz!” repetidamente, más y más alzando la voz con mayor agitación. Soplé la candela. Continué escribiendo ciegamente, por el tacto, encendiendo un fósforo al tocar las teclas.
LOS INFORMES DE RADIO DICEN QUE HAY LUCHA A LO LARGO DE LA FRONTERA Y QUE EL EJÉRCITO HONDUREÑO ESTÁ INFLINGIENDO FUERTES PÉRDIDAS AL EJÉRCITO DE EL SALVADOR STOP EL GOBIERNO HA LLAMADO A TODA LA POBLACIÓN A LA DEFENSA DE LA NACIÓN QUE ESTÁ EN PELIGRO Y HA LLAMADO A LA ONU PARA QUE CONDENE EL ATAQUE.
Desde temprano en la mañana la gente había estado cavando trincheras y erigiendo barricadas, preparándose para un ataque. Las mujeres almacenaban provisiones y protegían sus ventanas con cinta adhesiva. La gente corría cruzando las calles sin dirección; reinaba una atmósfera de pánico. Brigadas de estudiantes pintaban enormes lemas en las paredes y muros. Una burbuja de grafitis había estallado sobreTegucigalpa, cubriendo las paredes con numerosas consignas.
SOLO UN IMBÉCIL SE PREOCUPA NADIE ATACA A HONDURAS
Ó:
TOME SUS ARMAS Y VAMOS MUCHACHOS A DESTRIPAR A ESOS SALVADOREÑOS NOS VENGAREMOS DEL TRES A CERO
PORFIRIO RAMOS DEBE ESTAR AVERGONZADO POR VIVIR CON UNA MUJER DE EL SALVADOR
CUALQUIERA QUE VEA A RAIMUNDO GRANADOS QUE LLAME A LA POLICÍA ES UN ESPÍA DE EL SALVADOR
Los latinoamericanos tienen obsesión con los espías, conspiraciones y complots. En guerra, cada uno es quinta-columna. Yo no estaba en una situación particularmente cómoda: la propaganda oficial en ambos lados culpaba a los comunistas por cada desgracia, y yo era el único corresponsal en la región de un país socialista. Incluso así pues, quería ver la guerra hasta el final.
Fui al correo y pedí al operador del Telex que me acompañara para una cerveza. Estaba temeroso, porque, aunque él tenía un padre hondureño, su madre era una ciudadana de El Salvador. Era un nacional mezclado y estaba entre los sospechosos. No sabía que sucedería después. Toda la mañana la policía había estado reuniendo salvadoreños en campos provisionales, a menudo en estadios. En América Latina, los estadios desempeñan un papel doble: en tiempo de paz son lugares de deportes; en guerra se vuelven campos de concentración.
Su nombre era José Málaga, y tomamos una bebida en un restaurante cerca del correo. Nuestro estado incierto nos había hermanado. José telefoneaba a menudo a su madre, que estaba encerrada en su casa, y decía “mamá, todo está bien. No han venido por mi. Todavía estoy trabajando.”
Por la tarde otros corresponsales llegaron desde México, cuarenta de ellos, mis colegas. Habían volado a Guatemala y alquilaron un autobús, porque el aeropuerto en Tegucigalpa estaba cerrado. Querían ir al frente. Fuimos al palacio presidencial, un edificio azul brillante, feo, de principios del siglo, en el centro de la ciudad a arreglar el permiso. Habían nidos de ametralladoras y sacos de arena alrededor del palacio, y armas antiaéreas en el patio. En los pasillos adentro, los soldados dormitaban o caminaban alrededor en uniforme de campaña.
La gente ha estado haciendo la guerra por miles de años, pero cada vez es como si fuera la primera guerra emprendida, como si cada uno haya empezado de cero.
Un capitán apareció y dijo que era el portavoz de prensa del ejército. Le pidieron describir la situación y dijo que estaban ganando en todo el frente y que el enemigo sufría fuertes pérdidas.
“OK” dijo el corresponsal de la AP, vamos al frente.
Los estadounidenses ya están alli, dijo el capitán. Van siempre primero debido a su influencia – y porque comandan obediencia y pueden arreglar las cosas.
El capitán dijo que podríamos ir al día siguiente, y cada uno debía traer dos fotografías.
Fuimos a un lugar en donde dos piezas de artillería estaban emplazadas debajo de unos árboles. Los cañones disparaban y había municiones en el suelo. Delante de nosotros podíamos ver la carretera con dirección a El Salvador. A ambos lados de la carretera era pantanoso y más allá empezaba un denso bosque.
El sudoroso y barbado comandante en el mando nos dijo que no podíamos ir más lejos. Más allá de este punto ambos ejércitos estaban en acción, y era difícil distinguirlos. El bosque era demasiado denso para ver. Dos unidades opuestas se distinguían al último momento cuando se enfrentaban. Además ya que los dos ejércitos tienen similares uniformes, poseen el mismo equipo y hablan el mismo idioma era difícil distinguir uno de otro. El comandante nos aconsejó volver a Tegucigalpa, porque avanzar podía significar morir sin saber quién lo había hecho (como si importara eso, pensé.) Pero los camarógrafos de la televisión dijeron que tenían que ir a la línea del frente a filmar a los soldados en acción, disparando y muriendo. Gregor Straub del NBC dijo que él tenía que tener un primer plano del goteo del sudor de la cara de un soldado. Rodolfo Carillo del CBS dijo que él tenía que tener a un comandante desanimado que se sentaba debajo de un arbusto y que lloraba porque había perdido su unidad entera. Un operador francés deseaba filmar un panorama con una unidad de salvadoreños que atacaba a una unidad de Honduras desde un flanco, o viceversa. Alguien quería capturar la imágen de un soldado que llevaba a su camarada muerto. Los reporteros de radio apoyaron a los camarógrafos. Uno deseaba grabar los gritos de un herido pidiendo ayuda, al hacerse débil y más débil, hasta perder el aliento. Charles Meadows de Radio Canadá deseaba la voz de un soldado que maldecía la guerra en medio de un infernal ataque. Naotake Mochida de Radio Japón quería el grito de un oficial que gritaba a su comandante en medio del ruido de la artillería – usando un teléfono de campo japonés .
Muchos decidieron ir adelante. La competencia es un incentivo poderoso. Puesto que la televisión estadounidense iba, también tenían que ir los servicios de radio. Puesto que iban los americanos, Reuters tenía que ir. Excitado por la ambición patriótica, ya que era el único polaco en la escena, decidí unirme al grupo que intentaba hacer la desesperada marcha. A los que dijeron tener corazones enfermos, o estar desinteresados en detalles ya que escribían comentarios generales, los dejamos atrás bajo un árbol…
La guerra del fútbol duró cien horas. Sus víctimas: 6.000 muertos, más de 12.000 heridos. Cincuenta mil personas perdieron sus hogares y cosechas. Muchas aldeas fueron destruidas.
Los dos países cesaron la acción militar porque intervinieron los estados de América Latina, pero hasta éste día hay intercambios de fuego a lo largo de la frontera Honduras – El Salvador, y la gente muere, y se destruyen aldeas.
Éstas son las razones verdaderas de la guerra: El Salvador es el país más pequeño de América Central, tiene la densidad demográfica más grande en el hemisferio occidental (más de 160 personas por kilómetro cuadrado). Las cosas están apretadas, y tanto más porque la mayor parte de la tierra está en manos de catorce grandes clanes de terratenientes. El pueblo incluso dice que El Salvador es propiedad de catorce familias. Mil latifundistas poseen exactamente diez veces más tierra que cien mil campesinos. Dos tercios de la población rural no posee ninguna tierra. Por muchos años una parte de los pobres sin tierra ha estado emigrando a Honduras, donde hay zonas extensas de tierra sin cultivar. Honduras (112.492 kilómetros cuadrados) es casi seis veces más extenso que El Salvador, pero tiene casi la mitad de la población (2,500,000). Ésta fue una emigración ilegal pero fue mantenida silenciada, tolerada por el gobierno hondureño por años.
Los campesinos de El Salvador se asentaron en Honduras, establecieron aldeas, y crecieron acostumbrados a una vida mejor que la que habían dejado detrás. Llegaron a ser cerca de 300,000.
En los 1960, el malestar comenzó entre el campesinado de Honduras, que exigía tierra, y el gobierno de Honduras pasó un decreto de Reforma Agraria. Pero puesto que era un gobierno oligárquico, dependiente de los Estados Unidos, el decreto no tocó la tierra de la oligarquía o de las plantaciones grandes de banano que pertenecían a la United Fruit Company. El gobierno decidió redistribuir la tierra ocupada por los ocupantes ilegales de salvadoreños, significando que los 300,000 salvadoreños tendrían que volver a su propio país, en donde no tenían nada, y donde, en cualquier caso, serían rechazados por el gobierno de El Salvador, temiendo una revolución campesina.
Las relaciones entre los dos países eran tensas. La prensa en ambos lados emprendió una campaña de odio, llamándose nazis entre si, enanos, borrachos, sádicos, agresores y ladrones. Había pogroms. Las tiendas fueron quemadas.
En esas circunstancias había ocurrido el partido entre Honduras y El Salvador.
La guerra terminó en un estancamiento. La frontera siguió siendo igual. Es una frontera establecida a vista en el bosque, en terreno montañoso que ambos lados demandan. Algunos de los emigrados volvieron a El Salvador y algunos de ellos todavía están viviendo en Honduras. Y ambos gobiernos están satisfechos: por varios días Honduras y El Salvador ocuparon los titulares de prensa del mundo y fueron objeto de interés y preocupación. El único chance que los países pequeños del tercer mundo evocan un animado interés internacional es cuando derraman su sangre. Es una triste verdad, pero así es.
El juego decisivo se realizó en campo neutral, en México (El Salvador ganó 3 a 2). Los hinchas de Honduras fueron colocados a un lado del estadio, los salvadoreños al otro lado entre 5,000 policías mexicanos armados con garrotes.
En África, a la sombra de un árbol
Publicado: 12 septiembre 2010 en Ryszard Kapuscinski
Etiquetas:África, Ébano, Etiopía, Viajes 1
El viaje toca a su fin. En cualquier caso, el fin de ese fragmento suyo que hasta aquí he descrito. Ahora –camino de vuelta– aún queda un breve descanso a la sombra de un árbol. El árbol en cuestión crece en una aldea que se llama Adofo y está situada cerca del Nilo Azul, en la provincia etíope de Wollega. Es un inmenso mango de hojas frondosas y perennemente verdes. El que viaja por los altiplanos de África, por la infinitud del Sahel y de la sabana, siempre contempla el mismo y asombroso cuadro que no cesa de repetirse: en las inmensas extensiones de una tierra quemada por el sol y cubierta por la arena, en unas llanuras donde crece una hierba seca y amarillenta, y sólo de vez en cuando algún que otro arbusto seco y espinoso, cada cierto tiempo aparece, solitario, un árbol de copa ancha y ramificada. Su verdor es fresco y tupido y tan intenso que ya desde lejos forma, claramente visible en la línea del horizonte, una nítida mancha de espesura. Sus hojas, aunque en ninguna parte se percibe una sola brizna de viento, se mueven y despiden destellos de luz. ¿De dónde ha salido el árbol en este muerto paisaje lunar? ¿Por qué precisamente en este lugar? ¿Por qué uno solo? ¿De dónde saca la savia? A veces, tenemos que recorrer muchos kilómetros antes de toparnos con otro.
A lo mejor, en tiempos, crecían aquí muchos árboles, un bosque entero, pero se los taló y quemó y sólo ha quedado este único mango. Todo el mundo de los alrededores se ha preocupado por salvarle la vida, sabiendo cuán importante era. Es que en torno a cada uno de estos árboles solitarios hay una aldea. En realidad, al divisar desde lejos un mango de estos, podemos tranquilamente dirigirnos hacia él, sabiendo que allí encontraremos gente, un poco de agua e, incluso, tal vez algo de comer. Esas personas han salvado el árbol porque sin él no podrían vivir: bajo el sol africano, para existir, el hombre necesita sombra, y el árbol es su único depositario y administrador.
Si en la aldea hay un maestro, el espacio bajo el árbol sirve como aula escolar. Por la mañana acuden aquí los niños de todo el poblado. No existen cursos ni límites de edad: viene quien quiere. La señorita o el señor maestro clavan en el tronco el alfabeto impreso en una hoja de papel. Señalan con una vara las letras, que los niños miran y repiten. Están obligados a aprendérselas de memoria: no tienen con qué ni sobre qué escribir.
Cuando llega el mediodía y el cielo se vuelve blanco de tanto calor, en la sombra del árbol se protege todo el mundo: los niños y los adultos, y si en la aldea hay ganado, también las vacas, las ovejas y las cabras. Resulta mejor pasar el calor del mediodía bajo el árbol que dentro de la choza de barro. En la choza no hay sitio y el ambiente es asfixiante, mientras que bajo el árbol hay espacio y esperanza de que sople un poco de viento.
Las horas de la tarde son las más importantes: bajo el árbol se reúnen los mayores. El mango es el único lugar donde se pueden reunir para hablar, pues en la aldea no hay ningún local espacioso. La gente acude puntual y celosamente a estas reuniones: los africanos están dotados de una naturaleza gregaria y muestran una gran necesidad de participar en todo aquello que constituye la vida colectiva. Todas las decisiones se toman en asamblea, las disputas y peleas las soluciona la comunidad en pleno, que también resuelve quién recibirá tierra cultivable y cuánta. La tradición manda que toda decisión se tome por unanimidad. Si alguien es de otra opinión, la mayoría tratará de persuadirlo tanto tiempo como haga falta hasta que cambie de parecer. A veces la cosa dura una eternidad, pues un rasgo típico de estas deliberaciones consiste en una palabrería infinita. Si entre dos habitantes de la aldea surge una disputa, el tribunal reunido bajo el árbol no buscará la verdad ni intentará averiguar quién tiene razón, sino que se dedicará, única y exclusivamente, a quitar hierro al conflicto y a llevar a las partes hacia un acuerdo, no sin considerar justas las alegaciones de ambas.
Cuando se acaba el día y todo se sume en la oscuridad, los congregados interrumpen la reunión y se van a sus casas. No se puede debatir a oscuras: la discusión exige mirar al rostro del hablante; que se vea si sus palabras y sus ojos dicen lo mismo.
Ahora, bajo el árbol, se reúnen las mujeres; también acuden los ancianos y los niños, curiosos por todo. Si disponen de madera, encienden fuego. Si hay agua y menta, preparan un té, espeso y cargado. Empiezan los momentos más agradables, los que más me gustan: se relatan los acontecimientos del día y se cuentan historias en que se mezclan lo real y lo imaginario, cosas alegres y las que despiertan terror. ¿Qué ha hecho tanto ruido entre los arbustos esta mañana, ese algo oscuro y furioso? ¿Qué pájaro tan extraño ha levantado el vuelo y ha desaparecido? Unos niños han obligado a un topo a esconderse en su madriguera. Luego la han descubierto y el topo no estaba. ¿Dónde se habrá metido? A medida que avanzan los relatos la gente empieza a recordar que, en tiempos, los viejos hablaban de un pájaro extraño que, en efecto, había levantado el vuelo y había desaparecido; otra persona se acuerda de que, cuando era pequeña, su bisabuelo le dijo que una cosa oscura llevaba tiempo haciendo ruido entre los arbustos.
¿Cuánto? Hasta donde llega la memoria. Aquí, la frontera de la memoria también lo es de la Historia. Antes no había nada. El antes no existe. La Historia no llega más allá de lo que se recuerda.
Aparte del norte islámico, África no conocía la escritura; la Historia nunca ha pasado aquí de la transmisión oral, estaba en las leyendas que circulaban de boca en boca y era un mito colectivo, creado involuntariamente al pie de un mango, en la profunda penumbra de la tarde, cuando no se oían más que las voces temblorosas de los ancianos, puesto que las mujeres y los niños, embelesados, guardaban silencio. De ahí que los momentos en que cae la noche sean tan importantes: es cuando la comunidad se plantea quién es y de dónde viene, se da cuenta de su carácter singular e irrepetible, y define su identidad. Es la hora de hablar con los antepasados, que si bien es cierto que se han ido, al mismo tiempo permanecen con nosotros, siguen conduciéndonos a través de la vida y nos protegen del mal.
Al caer la noche el silencio bajo el árbol sólo es aparente. En realidad lo llenan muchas y muy diversas voces, sonidos y susurros que llegan de todas partes: de las altas ramas, de la maleza circundante, de debajo de tierra, del cielo. Es mejor que en momentos así nos mantengamos unidos, que sintamos la presencia de otros, presencia que nos infunde ánimo y valor. El africano nunca deja de sentirse amenazado. En este continente la naturaleza cobra formas tan monstruosas y agresivas, se pone máscaras tan vengativas y terroríficas, coloca tales trampas y emboscadas, que el hombre, permanentemente asustado y atemorizado, vive sin saber jamás lo que le traerá el mañana. Aquí todo se produce de manera multiplicada, desbocada, histéricamente exagerada. Cuando hay tormenta, los truenos sacuden el planeta entero y los rayos destrozan el firmamento haciéndolo jirones; cuando llueve, del cielo cae una maciza pared de agua que nos ahogará y sepultará de un momento a otro; cuando hay sequía, siempre es tal que no deja ni una gota de agua y nos morimos de sed. En las relaciones naturaleza-hombre no hay nada que las suavice, ni compromisos de ninguna clase, ni gradaciones, ni estados intermedios. Todo –y durante todo el tiempo– es guerra, combate, lucha a muerte. El africano es un hombre que desde que nace hasta que muere permanece en el frente, luchando contra la –excepcionalmente malévola– naturaleza de su continente, y ya el mero hecho de que esté con vida y sepa conservarla constituye su mayor victoria.
*
Pues bien, ha caído la noche, estamos sentados bajo un árbol enorme y una muchacha me ofrece un vaso de té. Oigo hablar a gentes cuyos rostros, fuertes y brillantes, como esculpidos en ébano, se funden con la inmóvil oscuridad. No entiendo mucho de lo que dicen pero sus voces suenan serias y solemnes. Al hablar se sienten responsables de la Historia de su pueblo. Tienen que preservarla y desarrollarla. Nadie puede decir: leedla en los libros, pues nadie los ha escrito; no existen. Tampoco existe la Historia más allá de la que sepan contar aquí y ahora. Nunca nacerá esa que en Europa se llama científica y objetiva, porque la africana no conoce documentos ni censos, y cada generación, tras escuchar la versión correspondiente que le ha sido transmitida, la cambia, altera, modifica y embellece. Pero por eso mismo, libre de lastres, del rigor de los datos y las fechas, la Historia alcanza aquí su encarnación más pura y cristalina: la del mito.
En dichos mitos, el lugar de las fechas y de la medida mecánica del tiempo –días, meses, años– lo ocupan declaraciones como: «hace tiempo», «hace mucho tiempo», «hace tanto que ya nadie lo recuerda». Todo se puede hacer caber en estas expresiones y colocarlo en la jerarquía del tiempo. Sólo que ese tiempo no avanza de una manera lineal y ordenada, sino que cobra forma de movimiento, igual al de la Tierra: giratorio y uniformemente elíptico. En tal concepción del tiempo, no existe la noción de progreso, cuyo lugar lo ocupa la de durar. África es un eterno durar.
Se hace tarde y todos se van a sus casas. Cae la noche, y la noche pertenece a los espíritus. ¿Dónde, por ejemplo, se reunirán las brujas? Se sabe que celebran sus encuentros y asambleas en las ramas, sumergidas y ocultas entre las hojas. Más vale no molestarlas, mejor retirarse del refugio del árbol: no soportan que se las mire, escuche, espíe. Saben ser vengativas y son capaces de perseguirnos: inocular enfermedades, infligir dolor, sembrar la muerte.
De modo que el lugar bajo el mango permanecerá vacío hasta la madrugada. Al alba en la tierra aparecerán, al mismo tiempo, el sol y la sombra del árbol. El sol despertará a la gente, que no tardará en ocultarse ante él, buscando la protección de la sombra. Es extraño, aunque rigurosamente cierto a un tiempo, que la vida del hombre dependa de algo tan volátil y quebradizo como la sombra. Por eso el árbol que la proporciona es algo más que un simple árbol: es la vida. Si en su cima cae un rayo y el mango se quema, la gente no tendrá dónde refugiarse del sol ni dónde reunirse. Al serle vetada la reunión, no podrá decidir nada ni tomar resolución alguna. Pero, sobre todo, no podrá contarse su Historia, que sólo existe cuando se transmite de boca en boca en el curso de las reuniones vespertinas bajo el árbol. Así, no tardará en perder sus conocimientos del ayer y su memoria. Se convertirá en gente sin pasado, es decir, no será nadie. Todos perderán aquello que los ha unido, se dispersarán, se irán, solos, cada uno por su lado. Pero en África la soledad es imposible; solo, el hombre no sobrevivirá ni un día: está condenado a muerte. Por eso, si el rayo destruye el árbol, también morirán las personas que han vivido a su sombra. Y así está dicho: el hombre no puede vivir más que su sombra.
Paralelamente a la sombra, el segundo valor más importante es el agua.
—El agua lo es todo –dice Ogotemmeli, el sabio del pueblo dogon, que habita en Malí–. La tierra procede del agua. La luz procede del agua. Y la sangre.
—El desierto te enseñará una cosa –me dijo en Niamey un vendedor ambulante sahariano–: que hay algo que se puede desear y amar más que a una mujer. El agua.
La sombra y el agua, dos cosas volátiles e inseguras, que aparecen para luego desaparecer no se sabe por dónde.
Dos modos de vivir, dos situaciones: a todo aquel que por vez primera se encuentre en uno de los hipermercados norteamericanos, en uno de esos mallos gigantescos e interminables, le chocará la riqueza y la diversidad de las mercancías allí expuestas, la presencia de todos los objetos posibles que el hombre ha inventado y fabricado, y luego los ha transportado, almacenado y acumulado, con lo cual ha hecho que el cliente ya no tenga que pensar en nada: lo han pensado todo por él y ahora lo tiene todo listo y a mano.
El mundo del africano medio es diferente; es un mundo pobre, de lo más sencillo y elemental, reducido a unos pocos objetos: una camisa, una palangana, un puñado de grano, un sorbo de agua. Su riqueza y diversidad no se expresan bajo una forma material, concreta, tangible y visible, sino en esos valores y significados simbólicos que dicho mundo confiere a las cosas más sencillas, tan baladíes que son inapreciables para los no iniciados. Sin embargo, una pluma de gallo puede ser considerada como una linterna que ilumina el camino en la oscuridad, y una gota de aceite, como un escudo que protege de las balas. La cosa cobra un peso simbólico, metafísico; porque así lo ha decidido el hombre, quien, por el mero hecho de elegirla, la ha enaltecido, trasladado a otra dimensión, a la esfera superior del ser: a la trascendencia.
Tiempo ha, en el Congo, me permitieron acceder al misterio: pude ver la escuela de iniciación de los niños. Al acabarla se convertían en hombres adultos, tenían derecho a voz y voto en las reuniones del clan y podían fundar una familia. Al visitar una de estas escuelas, tan archiimportantes en la vida del africano, el europeo no parará de sorprenderse y de frotarse los ojos, incrédulo. ¡Cómo? ¡Pero si aquí no hay nada! ¡Ni bancos, ni tan siquiera una pizarra! Sólo unos arbustos espinosos, unos manojos de hierba seca y, en lugar de suelo, una capa de ceniza y arena gris. ¿Y a esto llaman escuela? Y, sin embargo, los jóvenes se mostraban orgullosos y solemnes. Habían alcanzado un gran honor. Es que allí todo se basaba en un contrato social –tratado con mucha seriedad–, en un profundo acto de fe: la tradición reconocía que el lugar donde permanecían aquellos muchachos era la sede de la escuela del clan, la cual, al introducirlos en la vida, gozaba de un estatus de privilegio, solemne e, incluso, sagrado. Una nadería se convierte en algo importante porque así lo hemos decidido. Nuestra imaginación la ha ungido y enaltecido.
El disco de Leshina puede ser un buen ejemplo de esa transformación ennoblecedora. La mujer que llevaba el apellido Leshina vivía en Zambia. Tenía unos cuarenta años. Era vendedora en la pequeña ciudad de Serenje. No se distinguía por nada especial. Corrían los años sesenta y en los más diversos rincones del mundo se topaba uno con gramófonos de manivela. Leshina tenía un gramófono de aquellos y un disco, uno solo, gastado y rayado hasta lo imposible. El disco contenía la grabación de un discurso de
Churchill, de 1940, en el que el orador exhortaba a los ingleses a aceptar las privaciones y los sacrificios de la guerra. La mujer colocaba el gramófono en su patio y daba vueltas a la manivela. Del altavoz, metálico y pintado de verde, salían roncos gruñidos y borbolleos que retumbaban en el aire y en los que se podían adivinar los ecos de una voz llena de pathos, pero ya incomprensibles y desprovistos de sentido. Al populacho que allí acudía, cada vez más numeroso con el paso del tiempo, Leshina le explicaba que era la voz de dios, que la nombraba su mensajera y ordenaba obediencia ciega. Auténticas muchedumbres empezaron a acudir a su casa. Sus fieles, por lo general pobres de solemnidad, con un esfuerzo sobrehumano construyeron un templo en la selva y comenzaron a decir allí sus oraciones. Al principio de cada oficio el estrepitoso bajo de Churchill los sumía en estado de trance y éxtasis. Pero como los líderes africanos se avergüenzan de tales manifestaciones religiosas, el presidente Kenneth Kaunda mandó contra Leshina su tropa, que en el lugar del culto a la mujer, asesinó a varios cientos de personas inocentes y cuyos tanques convirtieron en polvo su templo de arcilla.
*
Estando en África, el europeo no ve más que una parte de ella: por lo general, ve tan sólo su capa exterior, que a menudo no es la más interesante, ni tampoco reviste mayor importancia. Su mirada se desliza por la superficie, sin penetrar en el interior, como si no creyese que detrás de cada cosa pudiera esconderse un misterio, misterio que, a un tiempo, se hallara encerrado en ella. Pero la cultura europea no nos ha preparado para semejantes viajes hacia el interior, hacia las fuentes de otros mundos y de otras culturas. El drama de éstas –incluida la europea– consistió, en el pasado, en el hecho de que sus primeros contactos recíprocos pertenecieron a una esfera dominada, las más de las veces, por hombres de la más baja estofa: ladrones, sicarios, pendencieros, delincuentes, traficantes de esclavos, etc. También se dieron casos –pocos– de otra clase de personas: misioneros honestos, viajeros e investigadores apasionados, pero el tono, el estándar y el clima los creó y dictó, durante siglos, la internacional de la chusma rapiñadora. Es evidente que a ésta no se le pasó por la cabeza el intentar conocer otras culturas, respetarlas, buscar un lenguaje común. En su mayoría, se trataba de torpes e ignorantes mercenarios, sin modales ni sensibilidad alguna y a menudo analfabetos. No les interesaba sino conquistar, saquear y masacrar. De resultas de tales experiencias, las culturas –en lugar de conocerse mutuamente, acercarse y compenetrarse– se fueron haciendo hostiles las unas frente a las otras o, en el mejor de los casos, indiferentes. Sus respectivos representantes –excepto los mencionados truhanes– guardaban prudentes distancias, se evitaban, se tenían miedo. La monopolización de los contactos interculturales por una clase compuesta de brutos ignorantes decidió y selló el mal estado de sus relaciones recíprocas. Las relaciones interpersonales habían empezado a fijarse de acuerdo con el criterio más primitivo: el color de la piel. El racismo se convirtió en una ideología según la cual los hombres definían su lugar en el orden del mundo. Blancos-negros: en esta relación a menudo ambas partes se sentían mal. En 1894, el inglés Lugard penetra, al frente de un pequeño destacamento, en el interior de África para conquistar el reino de Borgu. Primero quiere entrevistarse con el rey. Pero sale a su encuentro un emisario que le dice que el soberano no lo puede recibir. Dicho emisario, mientras habla con Lugard, no para de escupir en un recipiente de bambú que lleva colgado del cuello: escupir significa purificarse y protegerse de las consecuencias de un contacto con el hombre blanco.
El racismo, el odio hacia el otro, el desprecio y el deseo de erradicar al diferente hunden sus raíces en las relaciones coloniales africanas. Allí, todo esto ya había sido inventado y llevado a la práctica siglos antes de que los sistemas totalitarios modernos trasplantasen aquellas sórdidas e infames experiencias a la Europa del siglo XX.
Otra consecuencia de aquel monopolio de los contactos con África, ostentado por la mencionada clase de ignorantes, radica en el hecho de que las lenguas europeas no han desarrollado un vocabulario que permita describir adecuadamente mundos diferentes, no europeos. Grandes cuestiones de la vida africana quedan inescrutadas, o ni siquiera planteadas, a causa de una cierta pobreza de las lenguas europeas. ¿Cómo describir el interior de la selva, tenebroso, verde, asfixiante? Y esos cientos de árboles y arbustos, ¿qué nombres tienen? Conozco nombres como «palmera», «baobab» o «euforbio», pero precisamente estos árboles no crecen en la selva. Y esos árboles inmensos, de diez pisos, que vi en Ubangi y en Ituri, ¿cómo se llaman? ¿Cómo llamar a los más diversos insectos con que nos topamos por todas partes y que no paran de atacar y de picarnos? A veces se puede encontrar un nombre en latín, pero ¿qué le aclarará éste a un lector medio? Y eso que no son más que problemas con la botánica y la zoología. ¿Y qué pasa con toda la enorme esfera de lo psíquico, con las creencias y la mentalidad de esta gente? Cada una de las lenguas europeas es rica, sólo que su riqueza no se manifiesta sino en la descripción de su propia cultura, en la representación de su propio mundo. Sin embargo, cuando se intenta entrar en territorio de otra cultura, y describirla, la lengua desvela sus límites, su subdesarrollo, su impotencia semántica.
África significa miles de situaciones. De lo más diversas, distintas, contradictorias, opuestas. Alguien dirá: «Allí hay guerra.» Y tendrá razón. Otro dirá: «Allí hay paz», y también tendrá razón. Todo depende de dónde y cuándo.
En tiempos anteriores a la colonización –así que tampoco hace tanto– en África habían existido más de diez mil países, entre pequeños Estados, reinos, uniones étnicas, federaciones. Un historiador de la Universidad de Londres, Ronald Oliver, en su libro titulado African Experience (Nueva York, 1991), centra su atención en la paradoja, aceptada de manera generalizada, según la cual los colonialistas europeos llevaron a cabo la división de África. «¿División?», exclama Oliver, asombrado. «Brutal y devastadora, pero ¡fue una unificación! El número diez mil se redujo a cincuenta.»
Aun así, queda mucho de aquella diversidad, de aquel fulgurante mosaico, que se ha vuelto un cuadro creado con terrones, piedrecillas, astillas, chapitas, hojas y conchas. Cuanto más lo contemplamos, mejor vemos cómo todos esos elementos diminutos que forman la composición, ante nuestros ojos cambian de lugar, de forma y de color hasta ofrecernos un impresionante espectáculo que nos embriaga con su versatilidad, su riqueza, su resplandeciente colorido.
*
Hace unos años pasé la Nochebuena en compañía de unos amigos en el Parque Nacional de Mikumi, en el interior de Tanzania. La tarde era cálida, agradable, sin viento. En un claro en medio de la selva, sin más protección que el cielo, había dispuestas varias mesas. Y sobre ellas, pescado frito, arroz, tomates y pombe, la cerveza local. Ardían las velas, las antorchas y las lámparas de petróleo. Reinaba un ambiente distendido y agradable. Como suele pasar en África en ocasiones semejantes, se contaban chistes e historias graciosas. Habían acudido allí ministros del gobierno tanzano, embajadores, generales, jefes de clanes. Era más de medianoche cuando sentí que la impenetrable oscuridad –que empezaba justo detrás de las mesas iluminadas– se mecía y retumbaba. No por mucho rato. El ruido aumentaba por momentos, hasta que de las profundidades de la noche emergió un elefante, justo a nuestras espaldas. Ignoro si alguien de entre vosotros se ha topado con uno cara a cara, no en un zoo o en un circo, sino en la selva africana, allí donde el elefante es el terrible amo del mundo. Al verlo, la persona es presa de un pánico mortal. El elefante solitario, apartado de la manada, a menudo se halla en estado de amok y es un agresor frenético que se abalanza sobre las aldeas, arrasando chozas y matando a personas y animales.
El elefante era realmente grande, tenía una mirada penetrante y perspicaz y no emitía sonido alguno. No sabíamos qué pasaba por su tremenda cabeza, qué haría al cabo de un segundo. Tras quedarse parado durante un rato, empezó a pasearse entre las mesas, en cuyo derredor reinaba un silencio sepulcral: todo el mundo, inmóvil, estaba paralizado por el terror. Nadie osaba moverse, no fuera a ser que aquello liberase la furia del animal, que es muy rápido; no hay manera de huir de un elefante. Aunque por otro lado, al quedarse sentada quieta, la persona se exponía a que la atacase; en tal caso moriría aplastada bajo los pies del gigante.
De modo que el paquidermo se paseaba, contemplaba las guarnecidas mesas, la luz, la gente petrificada… Por sus movimientos, por sus balanceos de cabeza, se adivinaba que aún vacilaba, que le costaba tomar una decisión. La cosa se prolongó hasta el infinito, durante toda una gélida eternidad. En un momento dado intercepté su mirada. Nos escrutaba pesada y atentamente, con unos ojos que expresaban una profunda y queda melancolía.
Al final, después de dar varias vueltas a las mesas y al prado, nos abandonó: se apartó de nosotros y desapareció en la oscuridad. Cuando cesó el retumbar de la tierra y la oscuridad dejó de moverse, uno de los tanzanos que se sentaban a mi lado preguntó:
—¿Has visto?
—Sí –contesté, aún medio muerto–. Era un elefante.
—No –repuso–. El espíritu de África siempre se encarna en un elefante. Porque al elefante no lo puede vencer ningún animal. Ni el león, ni el búfalo, ni la serpiente.
Sumidos en el silencio, todos se dirigían a sus respectivas cabañas mientras los chicos apagaban las luces en las mesas. Todavía era de noche, pero se aproximaba el momento más maravilloso de África: el alba.
Un día en la aldea de Abdallah Wallo
Publicado: 11 junio 2010 en Ryszard Kapuscinski
Etiquetas:África, Ébano, Senegal, Viajes 2
En la aldea de Abdallah Wallo las primeras en levantarse son las muchachas, que, apenas rompe el alba, salen a buscar el agua. Es una aldea afortunada: el agua está cerca. Basta descender por un declive abrupto, escarpado y arenoso hasta el río. El río se llama Senegal. En su orilla norte está Mauritania y en la sur, el país que lleva su mismo nombre, Senegal. Nos encontramos en un lugar donde se acaba el Sáhara y empieza el Sahel, una franja de sabana estéril, semidesierta y tórrida que, siguiendo rumbo al sur, hacia el ecuador, después de unos cientos de kilómetros se convertirá en un territorio de bosques tropicales, húmedo y palustre.
Después de bajar al río, las muchachas cogen agua en altas tinajas de metal y cubos de plástico, más tarde se ayudan a colocárselos sobre la cabeza y así, charlando por el camino, trepan por la pendiente resbaladiza de vuelta a la aldea. Sale el sol y sus rayos se reflejan en el agua que llena los recipientes. El agua centellea, se mece y brilla como la plata.
Ahora se separan, dirigiéndose cada una a su casa; van hacia sus patios. Desde la mañana, desde esa excursión hasta el río, aparecen cuidadosa y esmeradamente ataviadas. Constituye su ropa un vestido de percal con profusión de estampados, amplio y holgado, que llega hasta los pies y cubre la totalidad de su cuerpo. Es una aldea islámica: nada de la vestimenta de una mujer puede sugerir que su portadora pretende seducir a un hombre.
El ruido que hacen los recipientes al ser colocados y el chapoteo del agua recién traída son como el sonido de la esquila de una pequeña iglesia parroquial: despierta a todos a la vida. De las chozas de barro -es que aquí no hay otra cosa que chozas de barro-salen enjambres de niños. Hay muchísimos, como si la aldea no fuese sino una inmensa guardería. Enseguida, en el mismo umbral, empieza la operación de orinar de estos chiquillos, una operación espontánea y refleja, donde sea, a derecha e izquierda, despreocupada y alegre, o bien, aún dormida y malhumorada. Apenas la acaban, corren hacia los cubos y las tinas, a beber. Aprovechando la ocasión, las niñas, pero sólo ellas, se pasan agua por la cara. A los niños ni se les ocurre. Ahora miran a ver qué desayunarán. Es decir, así me lo imagino yo, pues la noción de desayuno aquí no existe. Si algún crío tiene algo para comer, se lo come sin más. Puede tratarse de un pedazo de pan o un trozo de galleta, un poco de cassava o de plátano. Nunca se lo come solo y entero, pues los niños lo comparten todo: por lo general, la niña más grande del grupo se cuida de que todos reciban una ración justa, aunque a cada uno le toque una sola migaja. El resto del día consistirá en un incesante buscar comida. Y es que estos niños andan permanentemente hambrientos. A cualquier hora del día, en cualquier momento, engullirán en un santiamén todo lo que se les dé. Y acto seguido buscarán una nueva ocasión de poder hincar el diente.
*
Ahora que recuerdo las mañanas en Abdallah Wallo, me doy cuenta de que no me han acompañado ni ladridos de perros, ni cacareos de gallinas, ni mugidos de vacas. Pues claro que no: en la aldea no hay ni un solo bicho, ningún animal de los que llamamos de granja, ni ganado, ni aves de corral, ni nada de nada. Por eso mismo no existen establos, ni cuadras, ni pocilgas, ni gallineros.
En Abdallah Wallo tampoco hay plantas, ni hierba, ni flores, ni arbustos, ni huertos, ni jardines. El hombre vive aquí cara a cara con la tierra desnuda, las arenas movedizas y la arcilla quebradiza. Es el único ser vivo de estas extensiones tórridas y abrasadas, y todo el tiempo está ocupado en la lucha por la supervivencia, por mantenerse en la superficie. De modo que están el hombre y el agua. Aquí, el agua sustituye a todo. A falta de animales, es ella la que alimenta y mantiene nuestra existencia; a falta de vegetación, que proporciona sombra, es el agua la que nos refresca, y su chapoteo es como el susurro de las hojas de los arbustos y de los árboles.
Me encuentro aquí como invitado de Thiam y de su hermano Yamar. Los dos trabajan en Dakar, donde los conocí. ¿Que qué hacen? Según. La mitad de la gente de las ciudades africanas no tiene una ocupación fija y claramente definida. Compran y venden, trabajan como mozos de cuerda, como vigilantes… Están por todas partes, en alquiler, siempre disponibles, siempre a nuestro servicio. Cumplen el encargo, cobran el precio y desaparecen sin dejar rastro. Pero también pueden quedarse con vosotros durante años. Eso sólo depende de vuestro antojo y vuestro dinero. ¡Y sus ricos relatos de lo que han hecho en la vida! ¿Que qué han hecho? Miles de cosas, ¡de todo! Se aferran a la ciudad porque ésta les ofrece más y mejores posibilidades de sobrevivir, a veces incluso les permite ganar algo de dinero. Cuando entran en posesión de cuatro monedas, compran regalos y se van a la aldea, a casa, a ver a sus mujeres, hijos y primos.
A Thiam y a Yamar los encontré en Dakar precisamente en el momento en que se disponían a viajar a Abdallah Wallo. Me propusieron acompañarles. Pero yo tenía que quedarme en la ciudad durante una semana más. Aún así, si tenía ganas de visitarlos, me esperaban. Podía llegar a mi destino tan sólo en autobús. Debía acudir a la estación al alba, cuando era más fácil conseguir un asiento. Así que, pasada la semana, allí estaba yo. La Gare Rou-iére es una plaza grande y plana, y suele estar vacía a esas horas tan tempranas. Junto a la verja aparecieron enseguida unos cuantos mocosos, que me preguntaron adónde quería ir. Les dije que a Podor, pues la aldea a la que me dirigía estaba situada precisamente en el departamento que llevaba este nombre. Me llevaron al centro de la plaza, más o menos, y allí me dejaron sin decir palabra. Como no había nadie más en aquel lugar desierto, enseguida me vi rodeado por un nutrido grupo de vendedores que tiritaban de frío (la noche era muy fresca), que intentaban endilgarme alguna de sus mercancías, ya un chicle, ya unas galletas, ya sonajeros para recién nacidos, ya cigarrillos, en cajetillas o por unidades. Yo no necesitaba nada, pero, como no tenían nada que hacer, se quedaron allí, rodeándome. Un hombre blanco, ser caído de otro planeta, es un capricho de la naturaleza tan extraño que se le puede contemplar con suma curiosidad durante un tiempo infinito.
Pero, al cabo de un rato, apareció en la verja un nuevo pasajero, y tras él, otros, de modo que los vendedores, en tropel, se abalanzaron sobre ellos.
Al final llegó un autobús pequeño de la marca Toyota. Estos vehículos disponen de doce plazas, pero aquí transportan a más de treinta pasajeros. Resulta difícil describir el número y las combinaciones de todos los suplementos que llenan el interior de un autobús como aquél: barras y bancos de más, añadidos a golpe de soldador. Cuando el vehículo va lleno, para que alguien pueda subir o bajar, todos los pasajeros tienen que hacer otro tanto. La exactitud y estanqueidad de los que se encuentran en su interior equivale a la precisión de un reloj suizo, y cada individuo que ocupa una plaza tiene que contar con el hecho de que las próximas horas no podrá mover ni tan siquiera un dedo del pie. Las peores son las horas de espera, cuando, en un autobús recalentado y asfixiante, hay que quedarse sentado y quieto hasta que el conductor reúna el número completo de pasajeros. En el caso de nuestro Toyota, la espera se prolongó durante cuatro horas, y cuando ya estábamos a punto de salir, al subir, el chófer -un hombretón joven, inmenso, fornido, macizo y que atendía al nombre de Traoré- descubrió que alguien le había robado un paquete de su asiento, que contenía un vestido para su novia. Hurtos de este tipo son, en realidad, el pan de cada día en todo el mundo y, sin embargo, no sé por qué, Traoré había caído en tal estado de rabia, furia, cólera e, incluso, locura, que todos los presentes en el autobús nos encogimos hasta reducirnos al mínimo, temerosos —¡y eso que éramos inocentes!- de ser despedazados y descuartizados. En aquella ocasión vi una vez más que en África, a pesar de que los robos se repiten a cada paso, la reacción ante el ladrón entraña un rasgo irracional, rayano en la locura. Y es que desplumar a un pobre que a menudo no posee más que un cuenco de arroz o una camisa rota es, de verdad, algo inhumano; de manera que su reacción ante el robo también nos lo puede parecer. La multitud, al atrapar a un ladrón en un mercado, una plaza o una calle, es capaz de matarlo allí mismo; por eso, paradójicamente, el trabajo de la policía no consiste tanto en perseguir a los ladrones como, más bien, en defenderlos y salvarles el pellejo.
*
Al principio el camino conduce a lo largo del Atlántico, a través de una avenida bordeada por unos baobabs tan imponentes, enormes, altivos y monumentales que nos da la impresión de movernos entre los rascacielos de Manhattan. Como el elefante entre los animales, el baobab no tiene igual entre los árboles. Parecen proceder de una época geológica distinta, de un contexto diferente, de otra naturaleza. Sin parangón posible, no hay nada con qué compararlos. Viven para sí mismos y tienen su propio programa biológico individualizado.
Tras este bosque de baobabs que se extiende a lo largo de muchos kilómetros, la carretera tuerce hacia el este, en dirección a Malí y Burkina Faso. Traoré detiene el coche en la localidad de Dagana, que cuenta con varios restaurantes pequeños. Comeremos en uno de ellos. La gente se reúne en grupos de seis u ocho personas, que se sientan en círculo sobre el suelo del comedor. El chico del restaurante coloca en medio del círculo una palangana llena hasta la mitad de arroz, abundantemente rociado con una salsa picante de color pardo. Empezamos a comer. Se come de la manera siguiente: uno tras otro, todo el mundo alarga la mano derecha hacia la palangana, coge un puñado de arroz, exprime la salsa encima del recipiente y se mete en la boca el apelmazado mazacote. Se come despacio, con seriedad y respetando los turnos, para que nadie salga perjudicado. Hay un gran tacto y moderación en todo este ritual. Aunque todos tienen hambre y la cantidad de arroz es limitada, nadie altera el orden, ni acelera, ni engaña. Cuando la palangana está vacía, el chico trae un cubo de agua, del cual, otra vez por riguroso turno, cada uno de los comensales bebe en una taza grande. Luego se lava las manos, paga, sale y sube al autobús.
Al cabo de unos momentos volvemos a proseguir viaje. Por la tarde estamos en una localidad que se llama Mboumba. Aquí me bajo. Me esperan diez kilómetros de camino de tierra a través de una sabana seca y quemada, de arenas movedizas y tórridas, y de un calor de justicia, pesado y chispeante.
*
Volvamos a la mañana en Abdallah Wallo. Los niños ya se han diseminado por la aldea. Ahora, de las chozas de barro salen los adultos. Los hombres colocan sobre la arena unas alfombrillas y empiezan sus oraciones matutinas. Rezan concentrados, encerrados en sí mismos, ajenos al ajetreo de los otros: al corretear de los niños y al ir y venir de las mujeres. A esta hora, el sol ya llena del todo el horizonte, ilumina la tierra y entra en la aldea. Deja sentir su presencia enseguida, en cuestión de segundos el calor se vuelve intenso.
Ahora empieza el ritual de visitas y saludos matutinos. Todos visitan a todos. Se trata de escenas que se desarrollan en los patios; nadie penetra en el interior de las viviendas, porque las chozas sólo sirven para dormir. Thiam, después de la oración, empieza la ronda por sus vecinos más próximos. Se acerca a ellos. Comienza el intercambio de preguntas y respuestas recíprocas. «¿Cómo has dormido?» «Bien.» «¿Y tu mujer?» «Pues, igual de bien.» ¿Y los niños?» «Bien.» «¿Y tus primos?» «Bien.» «¿Y tu huésped?» «Bien.» «¿Y has soñado?» «He soñado.» Etcétera, etcétera. La ceremonia se prolonga durante mucho rato, e incluso cuantas más preguntas hacemos, cuanto más largo hacemos el intercambio de fórmulas de cortesía, más respeto por el otro demostramos tener. A esta hora resulta imposible atravesar tranquilamente la aldea, ya que cada vez que nos topamos con alguien tenemos que entrar en este juego interminable de intercambio de preguntas-saludos, haciéndolo, además, con cada cual por separado; no se puede hacer al por mayor: sería de mala educación.
Todo el tiempo acompaño a Thiam en su ritual. Y pasamos un rato muy largo antes de terminar de hacer toda la vuelta. Mientras, noto que los demás también circulan por sus órbitas matutinas; reina un movimiento febril en la aldea, por todas partes se oye el sacramental «¿Cómo has dormido?» y las tranquilizadoras y positivas respuestas de «Bien, bien». En el curso de tal ronda por la aldea se ve que en la tradición e imaginación de sus habitantes no existe la noción de espacio dividido, diversificado y segmentado. En la aldea no hay cercas ni vallas ni empalizadas, ni tampoco alambres ni mallas metálicas ni cunetas ni lindes. El espacio es uno, común, abierto e, incluso, trasparente: no tienen cabida en él cortinas extendidas ni barreras echadas, paredes ni tapias; no se ponen obstáculos a nadie ni se le impide el paso.
Ahora, parte de la gente se va al campo a trabajar. Los campos están lejos, ni siquiera se ven. Las tierras en las proximidades de la aldea hace tiempo que ya están agotadas, yermas y estériles, convertidas en mero polvo y arena. Sólo a kilómetros de aquí se puede plantar algo, con la esperanza de que, si llegan las lluvias, la tierra dé fruto. El hombre posee tanta cuanta es capaz de cultivar; el problema radica en que no puede cultivar mucha. La azada es su única herramienta; no hay arados ni animales de tiro. Observo a los que se marchan al campo. Como único alimento para todo el día, se llevan una botella de agua. Antes de que lleguen a su destino, el calor se volverá insoportable. ¿Que qué cultivan? Mandioca, maíz, arroz seco. La sabiduría y la experiencia de estas gentes les hace trabajar poco y despacio, les obliga a hacer largas pausas, cuidarse y descansar. Al fin y al cabo son personas débiles, mal alimentadas y sin energías. Si alguna de ellas empezase a trabajar intensamente, a deslomarse y sudar sangre, se debilitaría aún más, y, agotada y exhausta, no tardaría en caer enferma de malaria, tuberculosis o cualquiera del centenar de enfermedades tropicales que acechan por todas partes y la mitad de las cuales acaba con la muerte. Aquí, la vida es un esfuerzo continuo, un intento incesante de encontrar ese equilibrio tan frágil, endeble y quebradizo entre supervivencia y aniquilación.
Las mujeres, a su vez, desde la mañana misma preparan el alimento. Digo «alimento» porque se come una vez al día, por lo que no se pueden usar designaciones tales como desayuno, almuerzo, comida o cena: no se come a ninguna hora establecida sino sólo cuando el alimento está preparado. Por lo general, tal cosa se produce en las últimas horas de la tarde. Una vez al día y siempre lo mismo. En Abdallah Wallo, como en toda la zona circundante, se trata de arroz, adobado con una salsa fuerte, muy picante. En la aldea viven pobres y ricos, pero la diferencia entre lo que comen no consiste en una diversificación de platos sino en la cantidad de arroz. El pobre no comerá más que un puñadito exiguo, mientras que el rico tendrá un cuenco lleno a rebosar. Aunque esto ocurre sólo en los años de buena cosecha. Una sequía prolongada empuja a todos hacia el mismo fondo: pobres y ricos comen el mismo puñadito exiguo, si es que, simplemente, no se mueren de hambre.
La preparación del alimento ocupa a las mujeres la mayor parte del día, o mejor dicho, el día entero. Lo primero que tienen que hacer es salir en busca de leña. No hay madera en ninguna parte, hace tiempo que se han talado todos los árboles y arbustos, y el buscar en la sabana astillas y trozos de ramas o palos es una ocupación pesada, ardua y sumamente lenta. Cuando la mujer por fin trae un manojo de leña, tiene que volver a marcharse, esta vez para ir a buscar un barril de agua. En Abdallah Wallo el agua está cerca, pero en otros lugares hay que caminar kilómetros para encontrarla, o, en la estación seca, esperar durante horas hasta que la traiga un camión cisterna. Provista de combustible y agua, la mujer ya puede proceder a la cocción del arroz. Bueno, no siempre. Antes tiene que comprarlo en el mercado, y pocas veces dispone de dinero suficiente como para hacer un acopio y tener en casa una cantidad excedente. En esto llega el mediodía, la hora de un calor tal que cesa todo movimiento, todo se paraliza y petrifica. También cesa el ajetreo alrededor del fuego y las ollas. La aldea se queda desierta a esta hora, la vida la abandona por completo.
Una vez hice el esfuerzo de ir al mediodía de choza en choza. Eran las doce. En todas ellas, sobre el suelo de barro o sobre esteras y camastros, estaban tumbadas personas mudas e inmóviles. Sus rostros aparecían cubiertos de sudor. La aldea era como un buque submarino en el fondo del océano: existía pero sin dar señales de vida, sin voz y sin movimiento alguno.
*
Por la tarde Thiam y yo nos acercamos al río. Turbio y de color metal oscuro, fluye entre unas orillas altas y arenosas. En ninguna parte se ve vegetación, no hay plantaciones ni arbustos. Claro que se podrían construir canales que regasen el desierto. Pero ¿quién habría de hacerlo? ¿Con qué dinero? ¿Para qué? El río, de cuya presencia nadie se percata ni saca provecho, parece fluir para sí mismo.
Nos hemos introducido tanto por el desierto que cuando volvemos ya es de noche. En la aldea no hay luz alguna. Nadie enciende un fuego: sería desperdiciar combustible. Nadie tiene una lámpara. Tampoco una linterna. Cuando hace una noche sin luna, como hoy, no se ve nada. Sólo se oyen voces aquí y allá, conversaciones y exhortaciones, relatos que no entiendo, palabras cada vez más espaciadas y dichas en voz baja: la aldea, aprovechando esos escasos instantes de frescor, por unas horas se sume en el silencio y duerme.
https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/