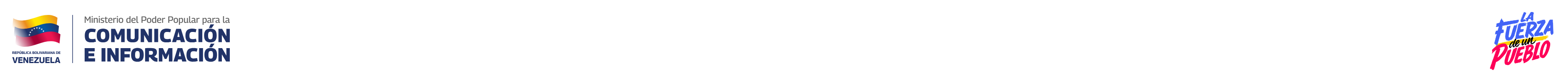El cosmonauta impetuoso

Cuando el primer y único cosmonauta que tiene el Ecuador, Ronnie Nader, era muy pequeño, a finales de los años sesenta, los niños querían ser astronautas. Él lo supo desde el día que suspendieron su programa de televisión favorito, Luno The White Stallion, en el que un caballo alado cabalgaba por el espacio. “Me sentí vacío —recuerda Nader desde un sillón de su casa, la tarde de 2013 en que me recibe—, sin saber qué hago aquí”. Para él, fue una epifanía: un niño que sentía que no encajaba en el mundo quería irse al espacio. Entonces, apenas comenzada la primaria, dejó de hacer las cosas como las hacen los niños. Se volvió un chico obstinado y muy consciente de sus logros. A los trece años, comenzó a estudiar física nuclear con un libro que le regalaron por su cumpleaños: Fundamentos de Física Atómica, de José Leite Lopes. A los dieciséis ya había ganado dos veces concursos escolares de física a nivel nacional. Después del colegio, empezó a experimentar con rudimentarios sistemas de inteligencia artificial, una simulación por computadora del razonamiento humano. Cuando tenía veinticuatro años, creó la primera red computacional para unir todas las sucursales de uno de los bancos más grandes de Ecuador. Hoy Nader—cuarentón, piel dorada, inteligencia afilada, autoestima inquebrantable— utiliza un reloj que tiene dos alarmas programadas para no olvidarse de comer.
Todo lo que hace bordea el borroso límite entre el perfeccionismo y la compulsión. Antes de que el gobierno de Ecuador restringiera portar armas, era aficionado al tiro. “Era un excelente tirador”, añade, «algo que me sirvió mucho durante mi entrenamiento de cosmonauta”. En el Centro Yuri Gagarin de Rusia —donde se graduó de cosmonauta—, Nader sorprendió a sus instructores por su resistencia en la prueba de centrífuga, una especie de juego de parque de diversiones en el que un brazo mecánico hace girar el cuerpo con violencia y a toda velocidad simulando el zangoloteo del despegue. De acuerdo con el reporte de un corresponsal ruso de la BBC, los científicos se preguntaban incrédulos “¿De dónde salió este tipo?”. El malayo Faiz Khaleed, uno de sus ex compañeros en el Centro Yuri Gagarin, recuerda la velocidad con que corrían las noticias sobre el ecuatoriano. “Todos sabíamos lo bien que le había ido a Nader”, dice como si volviese a sorprenderse de su colega que resistió ocho gravedades. Una gravedad es la unidad de medida para calcular la violencia con la que la Tierra nos obliga a poner los pies sobre ella. Se representa con una g minúscula. Los airbags de los carros saltan cuando detectan tres g. Los giros más drásticos de las montañas rusas llegan a cuatro g. Los pilotos de combate más experimentados han llegado a soportar hasta nueve g antes de perder la conciencia. El cadete espacial Nader, un civil con corpulencia más propia de un defensa de fútbol americano que de un astronauta, no tenía nada que envidiar a los aspirantes a cosmonautas que habían tenido entrenamiento militar. En otra prueba, Nader se sumergió en una piscina de doce metros de profundidad donde estaban, hundidas como dos galeones interestelares, las réplicas de dos módulos de la Estación Espacial Internacional. Para aprobar, Nader debía instalar una cámara remota en el Zvezda, uno de los módulos rusos de la estación, en menos de noventa minutos. Él lo hizo en cuarenta y uno. En los vídeos que documentaron el ejercicio, se lo ve calmado. Terminarlo en la mitad del tiempo demostraba su dominio del pesado Orlan—M, la escafandra presurizada que los cosmonautas visten para las caminatas espaciales.
El cosmonauta ecuatoriano no luce como los antiguos personajes de nuestra imaginación colectiva, forjados sobre el yunque de los cómics, la televisión y el cine a imagen y semejanza de los primeros voladores espaciales. Los cosmonautas modernos son más multicuturales: también vienen de Sudáfrica, Irán o Eslovaquia. Nader no es carismático y rubio como Yuri Gagarin, el primer ser humano en salir del planeta, cuya sonrisa según un escritor soviético, “iluminó la oscuridad de la Guerra Fría”. Tampoco tiene el aire de feo encantador de Alan Shepard, el hombre que en el Apolo 14 introdujo a escondidas un palo de golf número seis para hacer dos tiros de golf en la Luna. Ronnie Nader es un hombre moreno, macizo, ancho. A primera vista, daría la impresión de no encajar en el molde del traje espacial, pero cabe bien en su Sokol. Las agencias espaciales rusa y estadounidense no tienen un estándar de peso para sus astronautas, pero sí de visión y estatura: hay que medir como mínimo un metro sesenta y ocho, y como máximo un metro noventa, y soportar la preparación física del entrenamiento para vuelo civil y militar. En la foto oficial que se tomaría después de la graduación, el cosmonauta ecuatoriano sostiene su casco sonriente. Lleva una fina barba de candado y una calvicie casi completa que acentúa la redondez de su rostro. Cuando el primer y único cosmonauta ecuatoriano habla, parece como si dictara un capítulo del libro de Historia que —está seguro— le corresponderá. En las películas espaciales, la indumentaria de los astronautas se queda en los armarios del centro de operaciones. Nader guarda su Sokol en el escaparate de una salita de su casa en las afueras de Guayaquil, donde también exhibe recortes de la prensa local. Tiene uno que grita en letras gigantes “Hazaña”, refiriéndose al día de su graduación; el diploma de la World Record Academy, que al igual que Guinness World Records, certificó que el segundo de los tres hijos de Nader es el ser humano más joven en volar en condiciones parecidas a gravedad cero; y la medalla al mérito que el Congreso del Ecuador, la Asamblea Nacional, le otorgó a la agencia espacial que Nader fundó. El resto de sus distinciones no las cuelga: “Para eso sirven las condecoraciones: para terminar en cajas”, asegura.
Ronnie Nader es un cosmonauta fumador: en su casa de Guayaquil, enciende otro de los siete Marlboro blancos que fumará durante la tarde de 2013 cuando conversamos, y recorre con la mirada su sala entre diplomas y trofeos. Vestido de camiseta y pantalón deportivo negro, el cosmonauta tiene un aire terrenal. Al conversar sobre los sacrificios que ha hecho en su carrera al espacio, oscila entre el orgullo y la modestia. En ese orden. Entre caladas de humo parece a ratos desinteresado por los reconocimientos y a ratos parece elevarse hasta alcanzar el altar de los héroes. Nader, mentón respingado, puños apretados: “Enviar un satélite al espacio —dice— te pone en ese momento en que todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo, te mira y aplaude”. Nader, puños apretados, mentón respingado: “No me importa el país —añade—. Para mis hijos soy un héroe, porque me vieron trabajando, haciendo las cosas como varón”. El Sokol es el único trofeo en esa sala que algún día servirá para algo. Ya una vez dejó la casa de Ronnie Nader y aterrizó afuera de la sala de un cine: era la función de estreno de Europa Report, del cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero, un claustrofóbico thriller hollywoodense sobre un viaje a la luna de Júpiter. En aquella ocasión, a la salida de la película, decenas de personas hicieron cola para tomarse una foto con el traje exhibido detrás del vidrio. El primer cosmonauta ecuatoriano espera romperlo pronto, cuando suene la alarma que anuncie la hora de irse al espacio.
Para ser cosmonauta, Ronnie Nader viajó a Rusia. Un cosmonauta es un viajero espacial entrenado en el Centro Yuri Gagarin en La Ciudad de las Estrellas, una base militar en las afueras de Moscú. Como todo en los países comunistas, durante décadas fue secreta. Como todo en los países comunistas que colapsan, el secreto se convirtió en un negocio lucrativo: una década después de la caída de la Unión Soviética, el multimillonario estadounidense Deniss Tito pagó veinte millones de dólares a Rosaviakosmos, la agencia rusa, por un viaje de ocho días al espacio en 2001. En el centro Yuri Gagarin, el ecuatoriano Nader estudió durante dieciséis meses repartidos en cuatro años hasta alcanzar el título de cosmonauta. Para los rusos, todo egresado de su entrenamiento era un cosmonauta. Para los estadounidenses, sus graduados de la misma carrera eran astronautas. Era una definición geopolítica. Durante la Guerra Fría esa diferencia semántica fue una declaración de principios, una denominación de origen. Revelaba en nombre de cuál de los dos imperios del siglo XX se iba a conquistar el cosmos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se repartían el planeta, voltearon a mirar a las estrellas. El océano que circunda al mundo no tenía dueño. Desde donde comenzaba el espacio —a cien kilómetros de altura, según la Federación Internacional de Aeronáutica— todo podía ser conquistado. Los viajes espaciales no sólo ampliaron el campo de batalla: su tecnología llevaba las ventajas del avión a un extremo escalofriante y la destrucción ya era posible a control remoto. Los mismos cohetes que llevaban al espacio perros, monos y peregrinos de nombres inolvidables como Yuri, Neil o Buzz servirían para lanzar bombas nucleares.
Hoy viajar fuera del planeta ya no asegura a un país la dominación mundial, pero sigue siendo un acontecimiento excepcional. A más de trescientos veinte kilómetros de altura, cosmonautas y astronautas conviven en paz en la Estación Espacial Internacional. Allí, pocas cosas los diferencian, como el material con que purifican su agua —yodo los gringos, plata los ex soviéticos—, o las copas de vodka y cognac que los rusos sí tienen permiso de tomar. La champaña, sin embargo, está prohibida para todos. Pero se puede ser astronauta sin haber traspasado la atmósfera terrestre. Ronnie Nader no ha llegado a viajar fuera del planeta, pero es un hombre excepcional.
Un siglo atrás, volar debajo de la atmósfera también lo fue. Los primeros aviadores eran elevados a héroes, y sus viajes reseñados como hazañas. Recibían todos los honores de los hombres y todos los suspiros de las mujeres. Sus nombres se inscribían en placas, y sus vidas se resumían en los libros de historia. Décadas más tarde, volar en avión se fue volviendo una rutina mesocrática. Ya casi nadie se baja del avión ante una comitiva que lo recibe con flores y discursos. Nadie escribe triunfante en su perfil de Facebook: “Hoy viajaré por primera vez en avión”. Algún día, lo mismo pasará con los que se van al espacio. Dará lo mismo astro, cosmo o taikonauta —el equivalente chino—. Como explica George Zamka, ex piloto de los transbordadores Discovery y Endeavour de la NASA, se ha empezado a privatizar el monopolio estatal de la galaxia. Con el turismo espacial inaugurado en 1999, no está lejos el día en que la Estación Espacial Internacional sea el nuevo destino del verano patrocinado por Coca-Cola. En 2013, la nave de Virgin Galactics, la galáctica empresa fundada por el multimillonario inglés Richard Branson, despegó del puerto espacial América, en Nuevo México, subió a más de veintiún kilómetros, rompió la barrera del sonido y regresó a la tierra. La empresa de Branson ofrece vuelos espaciales para quien pueda pagarlos —doscientos cincuenta mil dólares por asiento— y ya tiene más de quinientas reservaciones para volar en la SpaceShipTwo. Esa nave se accidentó en un vuelo de prueba en 2014, pero Branson ha dicho que está más resuelto que nunca a que el paseo orbital sea una realidad.
Nader, quien costeó su entrenamiento de cosmonauta en Rusia con sus ahorros de ingeniero de software, no tenía vocación de turista espacial. Le parecía poca cosa: “Yo quería toda una aventura nacional”. No le bastaba con poner su nombre en órbita. Quería viajar en nombre de toda la patria. Convertirse en el hombre que inauguraba la era espacial en un país conocido como el mayor exportador de banano del mundo. Pero las empresas cósmicas nacionalistas son cosa del siglo pasado. Ya nadie lanza cohetes espaciales por orgullo patrio. Hoy, el espacio —como la guerra— es un mercado donde las empresas privadas se asocian con las agencias estatales. En quince o veinte años, los niños no se maravillarán porque la gente pueda acercarse a las estrellas, sino porque hacía unas cuantas décadas era todo un acontecimiento. Para el cosmonauta Ronnie Nader, esta aventura incluiría entrenarse por cuenta propia en Rusia y crear EXA, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana y construir y enviar al espacio dos satélites, Pegaso y su gemelo Krysaor, con la bandera de su país. Al Ecuador la era espacial y su héroe estratosférico le han llegado con cincuenta años de retraso.
En el centro Gagarin de Moscú, Ronnie Nader recibió un uniforme hecho a su medida por los sastres de NPP Zvezda, la compañía que desde la segunda mitad del siglo XX ha fabricado la indumentaria aeroespacial rusa. El traje, llamado Sokol —halcón en ruso—, es blanco y voluminoso y por dentro está hecho de nylon 6, el mismo material con que se fabrican las cerdas de los cepillos de dientes. Un día de junio de 2007, después de casi quinientos días de entrenamiento, Nader rindió allí sus últimas pruebas: había volado en dos aviones supersónicos rusos a una velocidad de casi tres mil kilómetros por hora, y en su último examen tuvo que ponerse encima los diez kilos que pesa el Sokol mientras flotaba en una simulación de gravedad cero. Nader se graduó de cosmonauta en una ceremonia sin aspavientos. No hubo nadie de su familia. Apenas un delegado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los funcionarios del Centro Gagarin y tres equipos de periodistas de Ecuador. Un estrechón de manos, una palmada en el hombro y un breve aplauso sellaron una ceremonia austera en la que recibió el diploma y las alas de titanio que lo acreditan cosmonauta. En unos meses que atravesaron años, Ronnie Nader había estudiado mecánica orbital y astronavegación y había sometido su cuerpo a extenuantes rutinas como la simulación de un ambiente a diez mil metros de altura. Un par de días después, el primer cosmonauta del Ecuador regresó a su país en una aerolínea comercial. Bajó del avión y puso los pies sobre la Tierra.
En 2013, más de medio siglo después de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik, el primer satélite artificial de la humanidad, el cosmonauta Ronnie Nader monitorea desde un moderno centro del de Ecuador el lanzamiento de Pegaso en China. Lanzar el primer satélite de un país que tomó prestado su nombre de una línea imaginaria es toda una escena cinematográfica: desde las afueras de Guayaquil, en el ECU911, un centro de inteligencia atiborrado de computadoras, unas trescientas personas están atentas a lo que sucede al otro lado del mundo, en el cosmódromo de Jiuquan, desierto de Gobi, noroeste de China. Pegaso, bautizado así en memoria del caballito alado de la infancia de Nader, parte hacia la órbita del planeta Tierra un segundo después de las once y trece minutos de la noche. El cosmonauta se comunica con sus pares asiáticos. Cuando Pegaso se separa del cohete chino que lo ha llevado fuera del planeta, la operación queda bajo su total mando. Nader anuncia por un altavoz: “Bienvenido, Pegaso, al cielo, bienvenido al espacio, Ecuador”. El centro de control rompe en júbilo. Entre los que aplauden está Rafael Correa, presidente de la República y ex jefe de la tropa Scout 14 de la que Nader fue parte. Ha seguido con atención el lanzamiento, en silencio y con sus ojos verdes clavados en la pantalla. El presidente de Ecuador lleva puesta una de sus camisas de bordados precolombinos dentro de una casaca negra con la insignia del proyecto Pegaso sobre el hombro izquierdo y la inscripción R. Correa sobre el pecho. El gobierno ecuatoriano ha contribuido setecientos mil dólares para los seguros y el lanzamiento de los satélites gemelos construidos por Nader. Esa noche, cuando el primero de ellos, el Pegaso, llega al espacio, el cosmonauta y el presidente se abrazan. Nader dice con voz quebradiza: “Señor Presidente, lo logramos”. Correa le corresponde el abrazo, y el cosmonauta remata para la posteridad: “Somos un país espacial”. Dos ex boyscouts se han reencontrado para cumplir los deseos de su infancia.
Rafael Correa y Ronnie Nader pertenecían a dos categorías definidas de niños: los que quieren ser presidentes y los que quieren ir al espacio. Pertenecen, además, a la excepcional categoría de niños que cuando crecen lo logran. A ambos, la Universidad Católica de Guayaquil, donde estudiaron —economía, el Presidente, ingeniería en sistemas, el cosmonauta— los nombró parte de los cincuenta mejores alumnos de su historia. Pero el cosmonauta y el Presidente no se parecen: Correa exuda carisma, es guapo y tiene el aplomo seductor de quienes han crecido en la adversidad. Nader, por el contrario, es de complexión tosca, tiene facciones duras y una voz que, aunque no es grave, transmite una vocación inquebrantable y una disciplina marcial. Cuenta el cosmonauta que, aunque sus padres se divorciaron cuando él era muy niño, su madre logró que jamás le faltase nada. Ronnie Nader es un tanto huraño: unos de sus ex vecinos recuerda un día que paseaba con su hija de cuatro años por la casa de Nader, que entonces tenía una especie de caballo enano, la niña gritó: “¡Qué lindo el poni!”. Con un gesto tajante, Ronnie Nader le aclaró que eso no era un poni. Correa, cuyo carisma lo ha llevado al cargo más alto al que puede aspirar un político, la habría trepado al caballo para hacerse una fotografía con ella. Correa es uno de los cincuenta y tantos hombres que han llegado a la presidencia de Ecuador desde su independencia. Nader es el único hombre en este país capaz de llegar a las estrellas desde que volar hasta ellas es posible.
El primer cosmonauta de Ecuador no suele ir a fiestas ni salir de casa. Lo suyo es estar metido en un laboratorio en Guayaquil de ubicación reservada o planeando la próxima ocasión en que llevará el traje espacial. No es hincha de ningún equipo de fútbol y no entiende la cobertura desmedida que se da a los partidos de la selección nacional. “Nadie es menos pobre cuando gana la selección —se queja—. De hecho, somos más pobres”. El presidente de Ecuador, en cambio, es seguidor del Club Sport Emelec, ve la mayoría de sus juegos y celebró el último campeonato de su equipo. Rafael Correa también cree que es hora de que el país dé un salto a la adultez. Un salto que le permita al Ecuador dejar de comprarle electricidad a Colombia y empezar a vendérsela al norte del Perú, que modernice hospitales y construya escuelas donde antes no había, perforar la selva para sacarle todo el petróleo posible y volar los cerros para tener las minas a cielo abierto más grandes del continente.
Hasta tres semanas antes del lanzamiento de Pegaso, el presidente de Ecuador no sabía nada del proyecto. El satélite, un cubo de diez por diez centímetros, tiene el tamaño de una cajita de joyas. Lleva una cámara de alta definición para grabar y transmitir lo que capta fuera de la Tierra. Como todo ecuatoriano emigrado, el satélite es como un patriota sentimental: cada tanto toca el himno nacional. Ha sido lanzado en medio de la parafernalia de un país enamorado del simbolismo: lanzar un satélite diminuto desde China y celebrarlo como si se tratara de la primera misión tripulada a Ganímedes no es raro en un país que en los años setenta, durante la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara, rindió honores militares y paseado sobre un tanque de guerra al primer barril de petróleo que Ecuador exportaría. Ahora la música de la televisión pública termina de redondear el ambiente heroico del lanzamiento del Pegaso: tiene un remoto parecido a Así habló Zaratustra de Richard Strauss, la banda sonora de 2001 Odisea Espacial de Kubrick. Sirve de fondo para el relato en off de la presentadora de televisión, quien informa que Ecuador ha hecho lo que antes nadie en Sudamérica había intentado. Pegaso no era el primer satélite de la región dando vueltas por la galaxia: los hay argentinos, brasileños, venezolanos, pero sí es el único de su clase que no había salido de una sala de proyectos de una agencia de gobierno.
En el centro de control de Guayaquil, Nader y Correa posan para la foto detrás de una bandera nacional que el cosmonauta acaba de sacar de su cazadora. La presentadora de televisión lee el teleprompter con una voz modulada para que sus palabras retumben como retumban los dichos históricos: “Ahora Ecuador mira desde el espacio”. Nader improvisa un discurso de agradecimiento. Dice que sin el gobierno de Correa el lanzamiento de Pegaso no hubiera sido posible. Aprovecha para contarle al presidente que en el disco duro del satélite va una representación de la insignia de su grupo scout. La tropa 14 se fue al espacio. El cosmonauta agradece a su madre frente a las cámaras. El presidente del Ecuador lo interrumpe y bromea: “Señora, ¿se acuerda cuando lo botaba de los Scouts?”. El cosmonauta suelta una carcajada, y le da al presidente una palmada en la espalda. Le recuerda las travesuras del pasado señalando con el índice, como puntero errático, la sala de control: “¿Por ésta no me vas a botar, no?”.
Después de graduarse de cosmonauta, Nader decidió ser un ingeniero aeroespacial autodidacta. Los ingenieros aeroespaciales construyen las naves que se van al espacio y se quedan en tierra firme. Cuando las naves llevan astronautas, la misión de los ingenieros aeroespaciales es salvarlos de vagar para siempre en la Vía Láctea, como le sucede por al personaje de George Clooney en la película Gravity. Son el cable que los sujeta a Tierra. Tal vez si un astronauta comete un error este acabe siendo parte de las anécdotas: lo alertaría una computadora y se resolvería. Pero el error de un ingeniero aeroespacial terminará en tragedia. “Ser astronauta no es nada comparado con ser ingeniero aeroespacial”, explica Nader desde un sillón de su casa. “Nadie anda pidiéndole autógrafos a los ingenieros que hacen esas naves donde nosotros volamos como monos entrenados”. Nader asegura que fabricar los satélites fue más difícil que aprender a volar en el espacio.
Era más que temerario fabricar un cubo capaz de orbitar el planeta en un país donde apenas se había diseñado y producido un automóvil —el Andino, un modelo setentero del que se bromeaba: “el carro divino que te deja a medio camino”—. Según Nader, tuvieron que importar el titanio, diseñar las estructuras y los escudos, construir las baterías. Cuando los ingenieros encargados de la electrónica fallaron, el cosmonauta los despidió. “Con Ronnie Nader hay que estar siempre a la altura”, dice Jaime Jaramillo, el aliado estratégico con el que la Agencia Espacial Ecuatoriana construyó los escudos protectores del satélite. Suelta una ligera risa cuando explica que Nader es temperamental y obstinado, aunque Jaramillo prefiere rotularlo como un hombre de misión: “Y las misiones”, continúa Jaramillo, “están para cumplirse”. Sin ingenieros electrónicos, el ingeniero en sistemas convertido en ingeniero aeroespacial asumió también el diseño de la electrónica de los satélites. Otra vez, el comandante fue autodidacta. Empezó por las tarjetas de circuitos, esas placas verdes llenas de líneas y puntos que uno encuentra si desarma un disco duro cualquiera. Nader empezó con las tarjetas lisas, las peló a mano, soldó con cuidado sobre ellas cada línea y cada punto. Artesano futurista, Nader trabajó durante casi dos años para poder decir que hasta el último tornillo se hizo en Ecuador. “Hacer dos satélites nos convirtió en excelentes ingenieros”, dice Nader antes de hacer una pausa dramática, necesaria para que las palabras caigan por su propio peso, haladas por las fuerzas gravitacionales de la Historia: “Hacerlos gratis nos convirtió en héroes. En patriotas”, concluye. Pegaso y Krysaor son los primeros nanosatélites en transmitir imágenes que se pueden ver en vivo en el portal de internet EarthCam. Algún día quedarán entre los veintitantos mil fragmentos de basura sideral, como los escombros de un naufragio, con una inscripción: Made in Ecuador.
Nader es un creyente de que Ecuador cambió para siempre desde que lanzó el satélite Pegaso. Dice que los cambios más grandes ocurren cuando nadie se da cuenta. Equipara el lanzamiento de Pegaso con el del Sputnik. Esa noche, me explica desde su sillón en Guayaquil, la Unión Soviética dejó de ser un país rural e industrial para convertirse en una potencia mundial. Lo hizo gracias al genio de Sergei Korolev, el padre del vuelo espacial e ingeniero de Yuri Gagarin. El símil que Nader propone es más que evidente. Él está seguro de que será el hombre que va a sacar al Ecuador de la mediocridad agrícola y acelerar su incipiente industrialización. Él es el hombre que ha señalado el camino hacia el futuro. A Ronnie Nader lo secunda un grupo de voluntarios que confía en él sin reservas. El cosmonauta les ha prometido la posteridad: “No les ofrecí un sueldo sino la oportunidad de poner sus nombres en la Historia”. No lo duda.
El lanzamiento del Sputnik fue una victoria moral soviética en plena Guerra Fría. Aquella esfera metálica del doble del tamaño de una pelota de basketball hizo que los americanos se estremecieran de pavor con la idea de que un artefacto comunista les pasaba sobre las cabezas. El cosmonauta ecuatoriano cree que le ha legado una ganancia inmaterial a Ecuador. Su autobiografía personal parece encarnar el mismo mantra de autoayuda que su país gritaba en los estadios, cuando la selección nacional de fútbol clasificó por primera vez a un Mundial de Fútbol: ¡Sí-se-puede! ¡Sí-se-puede ¡Sí-se-puede!
Nader cuenta que tres días después de graduarse en Moscú la agencia espacial rusa, Rosaviakosmos, le ofreció trabajo y que esa noche no pudo dormir. Se trataba de eso o de montar la empresa demencial de una agencia espacial propia. Sin más dinero que el suyo. Una odisea espacial privada. El cosmonauta malayo Faiz Khaleed, compañero de Nader en la Ciudad de las Estrellas, recuerda que el ecuatoriano estaba convencido de que su futuro estaba en el Ecuador. La mayoría de los cosmonautas latinoamericanos trabajan en el extranjero. La NASA ha lanzado a once hispanos al espacio, de los cuales tres —el costarricense Franklin Chang, el peruano Carlos Noriega y el argentino Frank Caldeiro— nacieron fuera de Estados Unidos, pero volaron como ciudadanos norteamericanos. Sólo se les atribuye latinos por su ascendencia. A George Zamka lo llaman “el astronauta colombiano” porque su mamá es de Medellín, igual que a Cristina Aguilera la llaman “la cantante ecuatoriana” porque el padre que la abandonó es de Guayaquil. El malayo Khaleed y Nader se habían hecho amigos y compartían el tiempo libre que el entrenamiento les permitía. Cada vez que conversaban, según Khaleed, Nader insistía en su programa de Ecuador al Espacio: “Me regaló una camiseta con el logo del proyecto”, dice por Skype desde Kuala Lumpur.
El cosmonauta Ronnie Nader presentó solo el programa Ecuador al Espacio en el salón del Hilton Colón de Guayaquil. Era agosto de 2007 y acababa de regresar de Rusia con su diploma espacial. Habló de vuelos de microgravedad, satélites, puerto espacial y una misión tripulada a la Luna. Tenía enfrente a medio millar de curiosos invitados —entre periodistas, diplomáticos rusos, oficiales del ejército, amigos y espectadores accidentales— que lo escuchaban en escéptico silencio. Nader recuerda una atmósfera de incredulidad y condescendencia en el salón del hotel. Gran parte de lo que declaró les sonaba a disparate. No es común que los países metidos en el saco eufemístico de las vías de desarrollo tengan una industria aeroespacial. Faiz Khaleed cuenta que él y Sheik Muszaphar Shukor—el otro cosmonauta malayo— pudieron entrenarse gracias a que el gobierno de Malasia compró unos aviones rusos. Una especie de combo aeroespacial: por la compra de unos Sukhoi, le entrenamos dos astronautas. Un programa aeroespacial suena a capricho político o excentricidad científica en un país como Ecuador que sigue entre los diez más pobres de América Latina, según un informe de 2013 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. La ambición de explorar el espacio ha traído soluciones inadvertidas al planeta Tierra: hoy los bomberos y los pilotos de carreras están más seguros porque visten las fibras inventadas para los trajes con los que los cosmonautas pasean por el espacio. Un reloj cuya carátula no se raya es un pedacito de la ventana de una nave espacial. Las primeras gafas con protección ultravioleta fueron los visores de un casco de astronauta. El GPS, que nos guía como lazarillo robótico por carreteras nunca antes recorridas, es otro invento de la ciencia espacial. Cada salida al cosmos nos devuelve un mundo tecnológico un poco mejor. Pero invertir más de setecientos mil dólares, públicos y privados, en lanzar dos satélites al espacio no admite un diagnóstico alegre de locura en un país donde casi la mitad de los ecuatorianos viven en el subempleo (según cifras de 2014), la maternidad adolescente es una de las más altas del continente y donde no se detiene la depredación ambiental en nombre del progreso.
En la mitología griega, Pegaso es el primer caballo que estuvo entre los dioses. En la mitología ecuatoriana, Pegaso es la primera nave espacial nacional en enfrentarse a una de las cinco deidades que reinan en el espacio: los desechos espaciales, la radiación, el plasma, el ambiente neutral y el vacío. Se llaman dioses porque, cuando se lanzó el primer Sputnik, mientras esperaban que el satélite completara la órbita y diera señales de estar funcionando, Sergei Korolev le preguntó a uno de los operarios del centro de vuelos si creía en Dios. El operario, como era de esperarse, le contestó que no. “Entonces”, le pidió el padre del vuelo espacial, “encomendémonos a los dioses del espacio”. Desde ese día, a todos los cosmonautas que están por abandonar el planeta en una nave, los ingenieros rusos les imponen las manos y recitan una invocación a los cinco dioses. El quinto dios de los cosmonautas rusos —los desechos espaciales— averió para siempre a Pegaso. Después de un mes en órbita y siete días de enviar sus primeras imágenes, el satélite dejó de transmitir: Pegaso se estrelló con basura espacial rusa y empezó a girar sin control. Fue una colisión lateral. Un regalo caído del cielo para los opositores políticos de Correa, que ridiculizaron la obra de Nader. Una gran oportunidad de atacar a su amigo, el presidente.
La mañana siguiente al lanzamiento del satélite, el rapero guayaquileño Au-D presentó Todos somos astronautas, una canción de dos minutos dedicada a Pegaso. “Volando hacia arriba, surcando el espacio,/ jugando entre estrellas, montado en un Pegaso”. Nader asegura que la canción puso a llorar a gente del centro de control a las afueras de Guayaquil. En el siglo XIX, el alemán Alexander von Humboldt había perfilado a los ecuatorianos: “Son seres extraños y únicos. Duermen tranquilos en medio de humeantes volcanes, viven pobres con riquezas inimaginables a su alrededor y se alegran con música triste”. Apenas le faltó mencionar la vocación hiperbólica sobre los triunfos y las derrotas. Los enemigos de Nader, que son los mismos del gobierno de Correa, dijeron que había comprado las partes del satélite en China, que no era cosmonauta y que EXA funcionaba en el patio de su casa. Martín Pallares, un periodista opositor, lo acusó de montar un espectáculo para servir a oscuros fines de la Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador. En El Fraude de Pegaso y su gran éxito mediático, Pallares decía que con ocho mil dólares se podía comprar un satélite por internet, y que Pegaso había costado casi cien veces más. El texto, más opositor que preciso, levantó una polémica. Carlos Andrade, un científico ecuatoriano con estudios en robótica y aeroespacio que trabajó con nanosatélites en el MIT, precisa: los satélites que se compran por internet son para una órbita de trescientos diez kilómetros, y que Pegaso estuvo a más de seiscientos kilómetros de altura. Según el científico, Pegaso tardará más o menos diez años en caer, mientras que los satélites que se compran con un clic no duran más de dos meses en operación. Pegaso tampoco le había costado más de setecientos mil dólares al gobierno: el proyecto entero, –incluidos los seguros contra daños y pérdidas, las pruebas y validaciones aeroespaciales de los dos satélites–, se financió con ese dinero y otros miles de dólares provenientes de los fondos de Nader y del auspicio de Sunny, una empresa que fabrica jugos. Adolfo Chaves, un ingeniero aeroespacial costarricense que participó en la construcción de un satélite holandés, coincide en que no se puede fabricar satélites como los de Nader con unos miles de dólares “Lo que han hecho —explica el ingeniero aeroespacial— es regalar un trabajo que en Europa costaría entre un millón, y un millón y medio de dólares”. Pegaso tiene unas alas desplegables y unos micromúsculos inteligentes, algo que no se encuentra googleando como había sugerido el periodista en su crítica. “A ese patán ni lo conocía”, dice Nader desde el sillón de su casa a las afueras de Guayaquil. El cosmonauta se enfureció. Los detractores del gobierno habían metido en el mismo saco el proyecto de los satélites y el odio a Rafael Correa.
El cosmonauta terminó atrapado en una telaraña política de la que se esforzaba por salir a patadas que lo enredaban aún más. Nader, el hombre reservado que en su entrenamiento calificó entre los cuarenta mejores de los más de cuatrocientos graduados del Centro Gagarin, no resistió el ring verborreico de la política ecuatoriana. Los opositores del gobierno vieron en él un aliado de Correa, y en política, como en toda guerra, los amigos de los enemigos también deben ser destruidos. “Politizaron un hecho histórico. Científico”, critica Nader desde su sillón. No entendió la virulencia en su contra, le frustraba la ingratitud hacia él, que había hecho del Ecuador uno de los treinta y tantos países del mundo que tienen un satélite orbitando alrededor de la Tierra. El cosmonauta, tan inexperto en política como creyente en el valor de su obra, buscó defenderse en sus propios términos. Utilizó la cuenta de Twitter que había abierto para comunicar los avances de Pegaso y defenderse a trompadas virtuales de sus detractores. Lanzó mensajes beligerantes. “Si me dices cuál centavo de los setecientos mil es tuyo, te lo devuelvo, ¿ok?” desafió a uno de sus críticos. Escribió que no discutía con periodistas, solo con ingenieros. Diseñó un algoritmo para rastrear y desenmascarar a los usuarios de Twitter que lo insultaban. “Oiga don @Ronnie_Nader el sábado tengo una fiesta de disfraces, ¿me presta el suyo? Por el satélite no se preocupe, llevo un cubo Maggi”, decía uno. “Agarren al perico que se le está comiendo el cerebro a Nader”, decía otro. Le dio un ultimátum a un universitario y pasante del Observatorio Astronómico de Quito para que se disculpara por declarar a CNN que Pegaso no transmitía en tiempo real. Nader mostró los registros de un sistema de seguimiento satelital que desmentían al muchacho que, asustado y en evidencia en su error, terminó por disculparse. El cosmonauta llamó a sus detractores ignorantes, tontos, arrogantes, viles, canallas. Esa actitud vehemente hizo que tambaleara el pedestal que con tanto esmero se había fabricado para sí mismo: “Si ser el héroe nacional significa que no pueda bajar a poner en su sitio al malcriado que miente en mi cara, entonces no merezco ese puesto”. Nader dice no tener oídos ni tiempo para críticas “Yo estoy metido en mis cosas, enfocado en mi programa espacial, en mis ideales, mis sueños y mis problemas” En realidad, parece no estar dispuesto a tolerarlas: “No hay tal cosa como crítica constructiva. Lo que veo es, nada más, envidia y celo”. Dice que las tomará cuando vengan de alguien que haya construido dos satélites, aprobado el entrenamiento de astronauta y vivido una emergencia en órbita. Ronnie Nader es un vehemente al que le cuesta reconocer sus errores. Él prefiere llamarlos experiencia.
La grandielocuente convicción de Nader de que su trabajo es un gran salto para su país no significa que su trabajo sea un fraude. Pegaso dejó de transmitir su señal después de tropezarse con la basura espacial rusa. Las catástrofes acosan todas las misiones estelares, y sus eventuales fracasos son sólo una oportunidad de persistir. La hazaña de Yuri Gagarin estuvo a punto de terminar en catástrofe cuando un cable no se separó por completo de la nave principal y la cápsula en que viajaba el primer viajero espacial de la historia se convirtió en un yo-yo interestelar. El cable que se desintegró en la atmósfera le salvó la vida a Gagarin, quien recuperó la conciencia un antes de aterrizar cerca del pueblo de Smelovka. Richard Nixon había preparado un discurso anunciando que Neil Armostrong y Buzz Aldrin no regresarían de la primera misión lunar: “Saben que no hay ninguna esperanza para su recuperación, pero también saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio”. Por un error en su diseño, el primer satélite chileno FASat–Alfa no se separó del satélite ucraniano al que estaba incorporado y jamás funcionó. La Mars Climate Orbiter, una sonda de la NASA que debía aterrizar en Marte, se destruyó cuando intentaba penetrar la atmósfera marciana porque los ingenieros creían que los datos que enviaba la nave venían codificados en el sistema inglés de medidas en lugar del sistema métrico decimal. En diciembre de 2013, Brasil y China lanzaron un satélite que nunca llegó a entrar en órbita por un desperfecto del cohete. El error es la madre de los avances científicos. El error es la madre del progreso. El error de Nader fue tomarse demasiado en serio lo que se decía en el ciberespacio, especialmente en Twitter. Para los partidarios del gobierno, el lanzamiento de Pegaso fue el inicio de la conquista espacial. Para sus adversarios, una charada propagandística. El país de la mitad del mundo convive dividido.
La familia del cosmonauta le ha hecho jurar que no habrá un tercer satélite. Les dolió tanta virulencia pública contra él. El programa espacial de Ecuador y su creador sucumbieron al efecto Rafael Correa: todo lo que el presidente toca se convierte en discusión a gritos. También de puños. Cuando un político ganaba la Presidencia de la República de Ecuador, tenía una tarea principal: evitar que lo derroquen. Lo que le quedaba de tiempo, lo utilizaba para gobernar. Entre 1996 y 2006, hubo siete presidentes, un triunvirato y una efímera presidenta que duró dos días en el cargo. Insólito ex jefe de boy scouts, el presidente Correa se ha estabilizado en el poder y gobierna con mano dura a tiempo completo. Desde que está allí, un millón de ecuatorianos ya no son pobres. Restringió la libertad de prensa, y expulsó del país a la embajadora de Estados Unidos y a los funcionarios del Banco Mundial y el FMI, pero hoy es el presidente latinoamericano más popular entre sus ciudadanos. Ha anunciado que en los próximos dieciséis años se invertirán más de veinte mil millones de dólares para construir Yachai, una ciudad experimental en el centro de Ecuador habitada por científicos e intelectuales, desde donde planean crear tecnología propia y exportarla. Un experimento social que coincide con las ambiciones del cosmonauta ex boy scout: construir un puerto espacial para aprovechar el magnetismo del centro de la Tierra.
En 2007, Nader demandó por sesenta millones de dólares a una compañía de atún. En un comercial de televisión, un hombre a quien presentaban como Edwin Aldrin Zambrano, el primer astronauta ecuatoriano, llevaba en su vuelo espacial con la nave Si-se-puede 1 una lata con encebollado de atún. Por entonces, Nader aún no se había graduado de cosmonauta, pero creía que ese anuncio comercial usurpaba su imagen: “El primer astronauta ecuatoriano tiene un nombre”, me advirtió Nader desde un sillón de su casa en las afueras de Guayaquil. En 2010, tres años después de haberla enjuiciado, desistió de su demanda cuando la atunera aceptó pagarle una fracción de lo que pedía. Para la empresa de atunes se trataba de una cuestión práctica: o seguía pagando a su abogado para que la defendiera o le pagaba al cosmonauta. Para el cosmonauta, era saldar una ofensa contra el hombre que llevaría a Ecuador al espacio. Ronnie Nader está convencido de que es el pionero sideral de la patria, el que la sacará de dos siglos de adolescencia agrícola y la guiará a la adultez espacial: “Así como hay cosas que un niño debe hacer para convertirse en hombre —insiste—, hay cosas que un país debe hacer para convertirse en nación”. Saltar de Banana Republic a Space Nation. El cosmonauta Ronnie Nader es una hormona del crecimiento nacional. Ese comercial de atún no era la imagen que él quería de sí mismo. La posteridad que Nader había elegido no era la falsa y ridícula imagen de una publicidad de pescado enlatado. Era ser el pionero de la historia cósmica del Ecuador.
Llegará el día en que ya nadie recuerde al falso astronauta que abría una lata de encebollado en el espacio. El entrenamiento solitario de Nader en Rusia, la agencia espacial que fundó y la ingrata ingeniería de sus dos satélites han opacado ese ingenio atunero mercantil que años atrás desató su ira. En la vida real, Edwin Aldrin Zambrano, esa caricatura ficticia y publicitaria del cosmonauta Nader, era un taxista guayaquileño que comía encebollado, una sopa popular de atún, yuca y cebolla. Un hombre rechoncho, sonriente y deslenguado que no se parecía al cosmonauta. Hoy Ronnie Nader, a quien la compañía de atún tuvo que indemnizar por haber explotado su imagen para vender sus enlatados, proyecta puertos espaciales y alunizajes que posicionen a Ecuador en el mapa sideral. En enero de 2014, Krysaor, su segundo satélite, empezó a enviar sus primeras señales desde la frontera con el espacio exterior. Según él, dos compañías, una belga y una suiza, se han interesado en la construcción de su puerto espacial ideado. Ronnie Nader seguirá esperando con paciencia el día que pueda por fin vestir su traje espacial fuera de la Tierra. Las peleas del impetuoso cosmonauta en el ciberespacio harán que su recuerdo no sea tan heroico. Después de todo, hasta el sol, dijo José Martí, tiene manchas.